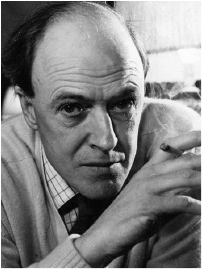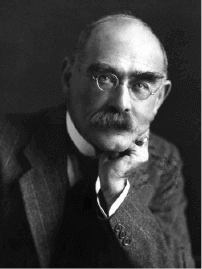No hace mucho tiempo decidí pasar unas breves vacaciones en las Indias Occidentales. Los amigos me habían dicho que era un lugar maravilloso, que podría pasarme el día entero holgazaneando, tomando el sol en las playas de arenas plateadas y nadando en las aguas cálidas y verdes del mar.
Escogí Jamaica y volé directamente de Londres a Kingston. Tardé dos horas de coche en ir del aeropuerto de Kingston a mi hotel, situado en la costa norte. La isla estaba llena de montañas y estas aparecían totalmente cubiertas de selvas oscuras y espesas. El jamaicano corpulento que conducía el taxi me dijo que en aquellas selvas vivían comunidades enteras de gentes diabólicas que seguían practicando el vudú, la brujería y otros ritos mágicos.
—No suba usted jamás a esas selvas de la montaña —me dijo, poniendo los ojos en blanco—. ¡Allí arriba suceden cosas que harían que el pelo se le volviese blanco en un minuto!
—¿Qué clase de cosas? —pregunté.
Es mejor que no me lo pregunte —explicó—.
No es prudente hablar de ello siquiera.
Y no quiso decirme nada más del asunto.
Mi hotel se alzaba al borde de una playa perlina y el paisaje era aún más bello de lo que me había imaginado. Pero en el instante en que crucé la gran puerta principal, empecé a sentirme inquieto. No había motivo alguno para ello. No vi nada extraño, pero la sensación era muy viva y no conseguí librarme de ella. Había algo sobrenatural y siniestro en el lugar. A pesar de la belleza y el lujo, un presagio de peligro flotaba en el aire como si fuera gas tóxico.
Y no tenía la seguridad de que se tratase solamente del hotel. Toda la isla, las montañas y las selvas, las rocas negras que jalonaban la costa y los árboles que parecían cascadas de flores escarlata, todas estas cosas y muchas otras hacían que me sintiese incómodo dentro de mi pellejo. Algo maligno se agazapaba debajo de la superficie de la isla. Lo presentía en mis huesos.
Mi habitación en el hotel tenía un pequeño balcón desde el cual podía bajar directamente a la playa. Crecían cocoteros por doquier y de vez en cuando un coco verde y enorme, del tamaño de un balón de fútbol, caía del cielo y producía un golpe sordo al chocar contra la arena. Se consideraba una estupidez tenderse debajo de un cocotero, ya que, si alguna de aquellas cosas te caía en la cabeza, podía destrozarte el cráneo.
La chica jamaicana que entró a arreglarme la habitación me dijo que un americano rico llamado Wasserman había encontrado la muerte precisamente de aquella manera hacía tan solo dos meses.
—Lo dice en broma —le dije.
—¡Nada de broma! —exclamó la chica—. ¡No, señor! ¡Lo vi con mis propios ojos! ¡Sí, señor!
—¿Y no se organizó un escándalo a causa de lo ocurrido? —pregunté.
—Echaron tierra al asunto —contestó sombríamente—. La gente del hotel echó tierra y lo mismo hizo la gente de los periódicos, porque las cosas así son muy malas para el negocio turístico.
—¿Y dice usted que lo vio con sus propios ojos?
—Sí, señor —dijo—. Míster Wasserman estaba debajo de aquel árbol que hay allí en la playa. Entonces sacó su cámara y enfocó el crepúsculo. Esa noche el crepúsculo era rojo y muy bonito. De pronto un coco verde y grande se desprende y aterriza en su calva. ¡Bum! Y ese —añadió con cierto entusiasmo— fue el último crepúsculo que míster Wasserman vio en su vida.
—¿Quiere decir que murió en el acto?
—No sé si murió en el acto —dijo—. Recuerdo que lo siguiente que ocurrió es que la cámara se le cayó de las manos y fue a parar a la arena. Luego los brazos cayeron sobre sus costados y se le quedaron colgando allí. Entonces empezó a tambalearse. Se tambaleó varias veces hacia atrás y hacia adelante, muy suavemente, y yo estaba de pie mirándole y yo me dije: el pobre hombre está mareado y puede que vaya a desmayarse de un momento a otro. Entonces muy, muy despacio, se inclinó hacia adelante y se desplomó.
—¿Estaba muerto?
—Más muerto que mi abuela —dijo la chica.
—¡Cielo santo!
—Así es —dijo—. Nunca hay que colocarse debajo de un cocotero cuando hay brisa.
—Gracias —le dije—. No lo olvidaré.
Al atardecer de mi segundo día en el hotel me encontraba sentado en mi pequeño balcón con un libro sobre el regazo y un vaso de ponche en la mano. No estaba leyendo el libro, sino que contemplaba un pequeño lagarto verde que acechaba a otro pequeño lagarto verde en el suelo del balcón, a unos dos metros de mí. El primer lagarto se acercaba al otro por detrás, avanzando con gran lentitud y cautela, y cuando llegó cerca de él sacó su larga lengua y tocó la cola del otro. Este dio un salto y se volvió, quedando los dos, cara a cara y sin moverse, pegados al suelo, agazapados, mirándose fijamente y muy tensos. De pronto iniciaron una extraña danza los dos. Saltaban al aire. Saltaban hacia atrás. Saltaban hacia adelante. Saltaban de lado. Daban vueltas el uno alrededor del otro, como dos boxeadores, sin dejar un solo momento de saltar, hacer cabriolas y danzar. El espectáculo resultaba muy raro y me dije que seguramente se trataba de algún ritual amoroso. Me quedé muy quieto, esperando ver lo que iba a pasar a continuación.
Una redada de peces es algo que siempre me ha fascinado. Dejé el libro y me levanté.
Más gente bajaba de la veranda del hotel y se dirigía presurosamente a reunirse con la multitud que se agolpaba al borde del agua. Los hombres llevaban esos horribles pantalones cortos que llamaban «bermudas» y que llegan hasta las rodillas y sus camisas resultaban biliosas de tanto rosa, naranja y otros colores discordantes como había en ellas. Las mujeres tenían mejor gusto y en su mayoría llevaban bonitos vestidos de algodón. Casi todo el mundo sostenía una copa en la mano.
Recogí mi propia copa y bajé del balcón a la playa. Di un pequeño rodeo para evitar el cocotero debajo del cual se suponía que míster Wasserman había hallado la muerte y crucé la hermosa arena plateada para reunirme con la multitud.
Pero no era una redada de peces lo que la gente estaba contemplando. Era una tortuga tumbada panza arriba sobre la arena. ¡Pero qué tortuga! Era gigantesca, un verdadero mamut. Nunca había creído posible que una tortuga pudiese ser tan enorme. ¿Cómo puedo describir su tamaño? Creo que, de no haber estado panza arriba, un hombre alto habría podido sentarse sobre su caparazón sin que sus pies tocaran el suelo. Tendría quizás un metro cincuenta de largo y un metro veinte de ancho, con un caparazón alto y abovedado de gran belleza.
El pescador que la capturara la había tumbado de panza arriba para que no pudiera escapar. Había también una gruesa soga atada alrededor del caparazón y un pescador orgulloso, delgado, negro y sin más vestimenta que un pequeño taparrabo se encontraba a poca distancia del animal, sujetando el extremo de la soga con ambas manos.
De panza arriba yacía aquella magnífica criatura, con sus cuatro gruesas patas agitándose frenéticamente en el aire y su cuello largo y arrugado sobresaliendo considerablemente del caparazón. En el extremo de las patas tenía unas garras grandes y afiladas.
—¡Apártense, por favor, damas y caballeros! —exclamó el pescador—. ¡Apártense! ¡Las garras son peligrosas! ¡Pueden arrancarles un brazo!
La multitud de huéspedes del hotel se mostraba excitada y a la vez encantada ante aquel espectáculo. Una docena de cámaras enfocaba el animal disparando sin cesar. Muchas mujeres soltaban grititos de placer y se aferraban al brazo de sus hombres, mientras que estos demostraban su ausencia de temor y su masculinidad haciendo comentarios estúpidos en voz alta.
—Bonito par de gafas con montura de concha te harías con ese caparazón, ¿eh, Al?
—¡La muy condenada debe de pesar más de una tonelada!
—¿Pretendes decirme que realmente puede flotar?
—Claro que flota. Y es una estupenda nadadora, además. Capaz de tirar fácilmente de una barca.
—Es mordedora, ¿verdad?
—Esa no es de las que muerden. Las tortugas mordedoras no son tan grandes como esa. Pero de una cosa puedes estar seguro: te arrancará la mano de un mordisco si te acercas demasiado.
—¿De veras haría eso? —preguntó una de las mujeres al pescador—. ¿Le arrancaría la mano a una persona?
—Ahora mismo —dijo el pescador, sonriendo con sus dientes blanquísimos—. No le hará ningún daño cuando esté en el océano, pero si la captura, la arrastra a la playa y la coloca panza arriba, ¡entonces hay que andarse con cuidado! ¡Morderá cualquier cosa que se ponga a su alcance!
—Supongo que a mí también me entrarían ganas de dar mordiscos —dijo la mujer— si me encontrase en esta situación.
Un idiota acababa de encontrar un tablón que el agua había arrojado a la playa y se acercaba con él a la tortuga. Era un tablón bastante grande, de alrededor de un metro cincuenta de largo y quizá dos centímetros y medio de grueso. Con la punta del mismo empezó a tascar la cabeza de la tortuga.
—Yo no haría eso —dijo el pescador—. Solo conseguirá enfurecerla más.
Cuando el extremo del tablón tocó el cuello de la tortuga, ésta volvió rápidamente su cabezota, abrió la boca y, ¡zas!, cogió el tablón y lo atravesó con sus dientes como si fuera un pedazo de queso.
—¡Atiza! —gritaron los espectadores—. ¿Habéis visto? ¡Me alegro de que no fuera mi brazo!
—Déjenla en paz —dijo el pescador—. No es conveniente excitarla.
Un hombre barrigudo, de muslos gruesos y piernas muy cortas se acercó al pescador y dijo:
—Escuche, buen hombre. Quiero ese caparazón. Se lo compro —y dirigiéndose a su regordeta esposa, añadió—: ¿Sabes qué voy a hacer, Mildred? Me llevaré ese caparazón a casa y haré que un experto le saque brillo. ¡Luego lo instalaré en el centro mismo de nuestra salita de estar! ¿Verdad que quedará bonito?
—Fantástico —dijo la esposa regordeta—. Adelante, cómpralo, querido.
—No te preocupes —dijo él—. Ya es mío —y volviéndose al pescador, dijo—: ¿Cuánto pide por el caparazón?
—Ya la he vendido —dijo el pescador—. La he vendido con caparazón y todo.
—No tan aprisa, buen hombre —dijo el hombre barrigudo—. Yo le pagaré más. Vamos. ¿Cuánto le han ofrecido?
—No hay nada que hacer —contestó el pescador—. Ya la he vendido.
—¿A quién? —preguntó el hombre barrigudo.
—Al director.
—¿Qué director?
—El director del hotel.
—¿Lo han oído? —gritó otro hombre—. ¡La ha vendido al director de nuestro hotel! ¿Y saben qué significa eso? ¡Significa sopa de tortuga! ¡Eso es lo que significa!
—¡Tiene mucha razón! ¡Y bistec de tortuga! ¿Alguna vez has comido filete de tortuga, Bill?
—Nunca, Jack. Pero ardo en deseos de probarlo.
—Un filete de tortuga es mejor que uno de buey si lo cocinas como es debido. Es más tierno y tiene mucho más sabor.
—Oiga —dijo el hombre barrigudo, dirigiéndose al pescador—. No trato de comprar la carne. El director puede quedársela. Puede quedarse con todo lo que haya dentro incluyendo los dientes y las uñas. Lo único que quiero es el caparazón.
—Y si te conozco bien, querido —dijo su esposa, sonriéndole de oreja a oreja—, tuyo será el caparazón.
Permanecí allí de pie, escuchando la conversación de aquellos seres humanos. Hablaban de la destrucción, el consumo y el sabor de una criatura que, incluso estando panza arriba, parecía extraordinariamente digna. Una cosa era segura. Era de mayor edad que ellos. Probablemente se había pasado ciento cincuenta años surcando las verdes aguas de las Indias Occidentales. En ellas estaba ya cuando George Washington era presidente de los Estados Unidos y Napoleón recibía una buena paliza en Waterloo. Por aquel entonces debía de ser una tortuga pequeña, pero no había la menor duda de que ya estaba allí.
Y ahora estaba aquí, tumbada de espaldas sobre la arena, esperando el momento de ser sacrificada y convertida en sopa y filetes. Era evidente que la alarmaban el ruido y los gritos que se oían a su alrededor. Alargaba el cuello viejo y arrugado y su cabezota se volvía a un lado y a otro como si buscase a alguien capaz de explicarle el motivo de tantos malos tratos.
Y ahora estaba aquí, tumbada de espaldas sobre la arena, esperando el momento de ser sacrificada y convertida en sopa y filetes.
—¿Cómo la llevará hasta el hotel? —preguntó el hombre barrigudo.
—Arrastrándola por la playa con la soga —repuso el pescador—. El personal del hotel vendrá pronto a llevársela. Harán falta diez hombres y que todos tiren a la vez.
—¡Escuchen! —exclamó un joven musculoso—. ¿Por qué no la arrastramos nosotros? —el joven musculoso llevaba unos «bermudas» color magenta y verde guisante e iba sin camisa. Su pecho era excepcionalmente peludo y saltaba a la vista que la ausencia de camisa era un detalle premeditado—. ¿Qué les parece si trabajamos un poco para ganarnos la cena? —dijo, moviendo los músculos—. ¡Vamos, amigos! ¿Quién quiere hacer un poco de ejercicio?
—¡Magnífica idea! —gritaron los demás—. ¡Un plan espléndido!
Los hombres entregaron sus copas a las mujeres y corrieron a coger la soga. Se colocaron al lado de ella como si se dispusieran a practicar el juego de la cuerda, y el joven del pecho peludo se nombró a sí mismo capitán del equipo.
—¡Vamos, muchachos! —gritó—. Cuando diga «¡ahora!» todos a tirar a la vez, ¿entendido?
Aquello no pareció hacerle mucha gracia al pescador.
—Es mejor que ese trabajo lo dejen para los del hotel —dijo.
—¡Tonterías! —gritó el del pecho peludo—. ¡Ahora, muchachos, ahora!
Tiraron todos. La gigantesca tortuga se tambaleó sobre su espalda y estuvo a punto de volcar.
—¡Que no vuelque! —chilló el pescador—. ¡Harán que vuelque si tiran así! Y si vuelve a quedar patas abajo, pueden estar seguros de que se escapará.
—Cálmese, buen hombre —dijo el del pecho peludo con aire de protección—. ¿Cómo quiere que se escape? La tenemos atada con una soga, ¿no es así?
—Si le dan la oportunidad, ¡los arrastrará a todos! —exclamó el pescador—. ¡Los arrastrará hasta el océano! ¡A todos!
—¡Ahora! —gritó el del pecho peludo, haciendo caso omiso del pescador—. ¡Ahora, muchachos, ahora!
Y la gigantesca tortuga empezó a deslizarse muy lentamente playa arriba, hacia el hotel, hacia la cocina, hacia el lugar donde se guardaban los cuchillos grandes. Las mujeres y los hombres más viejos, más gordos y menos atléticos siguieron a la comitiva jaleando a los que tiraban de la soga.
—¡Ahora! —gritó el peludo capitán del equipo—. ¡Ánimo, muchachos! ¡Más fuerte todavía!
De repente oí gritos. Todo el mundo los oyó.
Eran unos gritos tan agudos, tan estridentes y tan apremiantes que se impusieron a los demás ruidos.
—¡No-o-o-o-o! —decían los gritos—. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No!
La multitud se quedó helada. Los hombres que tiraban de la soga dejaron de tirar y los mirones dejaron de gritar mientras todos los presentes se volvían hacia el lugar de donde venían los gritos.
Medio caminando, medio corriendo, bajaban por la playa, procedentes del hotel, tres personas: un hombre, una mujer y un chico. Medio corrían porque el chico tiraba del hombre. El hombre tenía al chico cogido por la muñeca y trataba de hacerle aflojar el paso, pero el pequeño seguía tirando. Al mismo tiempo daba botes, se retorcía y trataba de librarse de la mano del padre. Era el chico quien gritaba.
—¡No! —gritó—. ¡No lo hagan! ¡Déjenla ir! ¡Déjenla ir, por favor!
La mujer, que era la madre del muchacho, trataba de sujetarle por el otro brazo y de esta manera ayudar al padre, pero el chico pegaba tantos botes que no lo consiguió,
—¡Suéltenla! —gritó el pequeño—. ¡Lo que hacen es horrible! ¡Déjenla, por favor!
—¡Basta ya, David! —dijo la madre, tratando aún de cogerle el otro brazo—. ¡No seas tan infantil! Te estás poniendo en ridículo.
—¡Papá! —gritó el chico—. ¡Papá! ¡Diles que la suelten!
—No puedo, David —contestó el padre—. No es asunto nuestro.
Los que arrastraban a la tortuga permanecieron inmóviles, aunque sin soltar la soga en cuyo extremo se hallaba atado el gigantesco animal. Todo el mundo estaba callado y sorprendido, mirando fijamente al chico. Parecían todos algo turbados. Todos presentaban la expresión ligeramente avergonzada de la gente a la que han pillado haciendo algo que no es del todo honorable.
—Vamos, David —dijo el padre, tirando del niño—. Volvamos al hotel y dejemos a esta gente en paz.
—¡Vamos, David! —dijo la madre.
—Largo de aquí, mocoso —dijo el del pecho peludo.
—¡Es usted horrible y cruel! —gritó el muchacho—. ¡Todos ustedes son horribles y crueles! —pronunció las palabras muy claramente, lanzándolas contra los cuarenta o cincuenta adultos que se encontraban en la playa, y nadie, ni siquiera el joven del pecho peludo, le contestó esta vez—. ¿Por qué no la devuelven al mar? —gritó el chico—. ¡Ella no les ha hecho nada! ¡Suéltenla!
El padre se sentía azorado ante el comportamiento de su hijo, pero en modo alguno avergonzado.
—Está loco por los animales —explicó, dirigiéndose a la multitud—. En casa tiene animales de todas las especies que existen bajo el sol. Habla con ellos.
—Los quiere mucho —dijo la madre.
Varias personas empezaron a moverse nerviosamente. Aquí y allá se advertía cierto cambio de actitud entre los espectadores, una sensación de incomodidad, incluso un leve toque de vergüenza. El chico, que no tendría más de ocho o nueve años, ya había dejado de forcejear con su padre. Este seguía sujetándole la muñeca, pero sin demasiada fuerza.
—;Vamos! —gritó el pequeño—. ¡Déjenla ir! ¡Desátenle la soga y dejen que se vaya!
Se encaró a la multitud, pequeño y erguido, con los ojos brillándole como dos estrellas y el pelo agitado por el viento. Estaba magnífico.
—No hay nada que podamos hacer, David —dijo el padre con tono bondadoso—. Volvamos al hotel.
—¡No! —exclamó el niño.
Y en aquel momento dio un tirón repentino y se soltó al mismo tiempo que echaba a correr por la arena hacia la gigantesca tortuga tumbada panza arriba.
—¡David! —chilló el padre, echando a correr tras él—. ¡Detente! ¡Vuelve aquí!
El muchacho atravesó la multitud como un jugador de rugby corriendo con la pelota y la única persona que se adelantó para interceptarle fue el pescador.
—¡No te acerques a esa tortuga, muchacho! —gritó mientras trataba de echársele encima para detenerle. Pero el chico le esquivó y siguió corriendo—. ¡Te despedazará a mordiscos! —chilló el pescador—. ¡Detente, muchacho, detente!
Pero ya era demasiado tarde para detenerle y, al llegar corriendo hasta la tortuga, el animal le vio y su enorme cabezota se volvió para mirarle de frente.
La voz de la madre del chico, el gemido aterrado y atormentado de la madre, se alzó en el cielo crepuscular.
—¡David! ¡Oh, David!
Y segundos después el muchacho se postraba de rodillas en la arena, rodeaba con sus brazos el cuello viejo y arrugado del animal y apretaba a este contra su pecho. La mejilla del chico se apretaba contra la cabezota de la tortuga mientras sus labios se movían, susurrando palabras dulces que nadie más podía oír. La tortuga se quedó absolutamente quieta. Incluso sus gigantescas patas dejaron de azotar el aire.
Un gran suspiro, un largo suspiro de alivio, surgió de la multitud. Muchas personas dieron uno o dos pasos hacia atrás, como si tratasen de alejarse un poco más de algo que escapaba a su comprensión. Pero el padre y la madre se adelantaron juntos y se detuvieron a unos tres metros del hijo.
—¡Papá! —exclamó el chico, sin dejar de acariciar la cabeza parda—. ¡Haz algo, por favor, papá! ¡Haz que la suelten, por favor!
—¿Puedo ayudarles en algo? —dijo un hombre vestido con un traje blanco que acababa de bajar del hotel. El hombre, como sabía todo el mundo, era míster Edwards, el director. Era un inglés alto y narigudo de cara larga y sonrosada—.
¡Qué cosa más extraordinaria! —dijo, mirando al chico y a la tortuga—. Tiene suerte de que no le haya arrancado la cabeza de una dentellada —y dirigiéndose al chico, añadió—: Será mejor que te apartes de ella, muchacho. Ese bicho es peligroso.
—¡Quiero que la suelten! —exclamó el pequeño, que seguía acunando la cabezota del animal entre sus brazos—. ¡Dígales que la suelten!
—Se dará usted cuenta de que el animal podría matarle en cualquier instante —dijo el director al padre del chico.
—Déjele en paz —contestó el padre.
—Ni pensarlo —dijo el director—. Haga el favor de apartarle de ahí. Pero dese prisa. Y tenga cuidado.
—No —dijo el padre.
—¿Cómo que no? —dijo el director—. ¡Estas cosas son letales! ¿Es que no lo comprende?
—Sí —dijo el padre,
—Entonces, por el amor de Dios, hombre, ¡sáquelo de ahí! —exclamó el director—. Si no lo hace, se producirá un accidente muy desagradable.
—¿De quién es? —preguntó el padre—. ¿Quién es el propietario de la tortuga?
—Nosotros —repuso el director—. El hotel la ha comprado.
—En tal caso, hágame un favor —dijo el padre—. Permítame que se la compre.
El director miró al padre, pero no dijo nada.
—No conoce usted a mi hijo —explicó el padre, hablando con voz tranquila—. Se volverá loco si se llevan la tortuga al hotel y la matan. Se pondrá histérico.
—Limítese a apartarle de su lado —dijo el director—. Y dese prisa.
—Ama a los animales —insistió el padre—. Los ama de veras. Se comunica con ellos.
La multitud guardaba silencio, tratando de oír lo que decían los dos hombres. Nadie se alejó de allí. Parecían hipnotizados.
—Si la soltamos —dijo el director—, solo servirá para que vuelvan a capturarla.
—Quizás sea así —dijo el padre—. Pero esos bichos saben nadar.
—Ya sé que saben nadar —contestó el director—. Pero la capturarán de todos modos.
Se trata de un ejemplar valioso. Métaselo en la cabeza. El caparazón solo ya vale un montón de dinero.
—El coste no me importa —dijo el padre—. No se preocupe por eso. Quiero comprarla.
El niño seguía arrodillado en la arena al lado de la tortuga, acariciándole la cabeza.
El director se sacó un pañuelo del bolsillo del pecho y empezó a secarse los dedos. No tenía ganas de soltar a la tortuga. Probablemente ya tenía pensado el menú de la cena. Por otro lado, no quería que se produjese otro accidente horrible en su playa privada aquella temporada. Se dijo que míster Wasserman y su coco ya eran suficientes por un año.
—Lo consideraría un gran favor personal, míster Edwards —dijo el padre—, si me permitiera comprarla. Y le prometo que no lo lamentará. Ya me aseguraré de que así sea.
El director levantó ligeramente las cejas. Había captado la insinuación. Le estaban ofreciendo un soborno. Eso era distinto. Durante unos segundos siguió secándose las manos con el pañuelo. Luego se encogió de hombros y dijo:
—Bueno, supongo que si su chico va a sentirse mejor...
—Gracias —dijo el padre.
—¡Muchas gracias! —exclamó la madre—. ¡Muchísimas gracias!
—Willy —dijo míster Edwards, haciendo una seña al pescador.
Willy se adelantó. Se le veía totalmente perplejo.
—Nunca he visto nada parecido en toda mi vida —dijo—. ¡Esta tortuga vieja era la más feroz de cuantas he capturado! ¡Luchó como un diablo cuando la izamos a bordo! ¡Los seis nos las vimos y deseamos para desembarcarla! ¡Ese chico está loco!
—Sí, ya lo sé —dijo el director—. Pero ahora quiero que la sueltes.
—¡Soltarla! —exclamó el pescador, horrorizado—. ¡No debe soltarla, míster Edwards! ¡Ha batido el récord! ¡Es la tortuga más grande que jamás se haya capturado en esta isla! ¡Con mucho la más grande! ¿Y qué me dice de nuestro dinero?
—Recibiréis vuestro dinero.
—Tengo que pagar a los otros cinco también —dijo el pescador, señalando a los cinco hombres semidesnudos y de piel negra que esperaban en la orilla, junto a una segunda barca—. Los seis estamos en el negocio, a partes iguales —prosiguió el pescador—. No puedo soltarla hasta que recibamos el dinero.
—Te garantizo que lo recibiréis —dijo el director—. ¿No te basta con que te lo garantice?
—Yo avalaré la garantía —dijo el padre del chico, dando un paso hacia adelante— Y habrá una propina para los seis pescadores, siempre y cuando la suelten en seguida. Quiero decir inmediatamente, en este mismo instante.
El pescador miró al padre, luego miró al director.
—De acuerdo —dijo—. Si eso es lo que quiere.
—Hay una condición —dijo el padre—. Antes de recibir su dinero, tiene que prometer que no saldrá a la mar inmediatamente para volver a capturarla. Al menos no esta noche. ¿Entendido?
—Desde luego —dijo el pescador—. Trato hecho.
Giró en redondo y echó a correr playa abajo, llamando a los otros cinco pescadores. Les gritó algo que no pudimos oír y al cabo de uno o dos minutos los seis volvieron juntos. Cinco de ellos llevaban unos palos de madera largos y gruesos.
El chico seguía arrodillado junto al animal.
—David —le dijo el padre con voz dulce—. Ya está todo arreglado, David. Van a soltarla.
El pequeño miró a su alrededor, pero no separó los brazos del cuello de la tortuga ni se levantó.
El pequeño miró a su alrededor, pero no separó los brazos del cuello de la tortuga ni se levantó.
—¿Cuándo? —preguntó.
—Ahora —dijo el padre—. Ahora mismo. De modo que será mejor que te apartes.
—¿Lo prometes? —dijo el chico.
—Sí, David, te lo prometo.
El niño apartó los brazos, se levantó y retrocedió varios pasos.
—¡Que retrocedan todos! —gritó el pescador llamado Willy—. ¡Por favor, échense atrás!
La multitud retrocedió unos cuantos metros.
Los hombres que habían arrastrado la tortuga soltaron la soga y retrocedieron con el resto de la gente.
Willy se puso a gatas y con mucha cautela se acercó a la tortuga. Después empezó a deshacer el nudo de la soga, procurando mantenerse fuera del alcance de las enormes patas del animal.
Una vez deshecho el nudo, Willy retrocedió a gatas. Entonces los otros cinco pescadores se adelantaron con sus palos, que medían algo más de dos metros y eran inmensamente gruesos. Metieron los palos debajo del caparazón de la tortuga y se pusieron a balancearla de un lado a otro. El caparazón formaba una cúpula muy alta que se prestaba a que la balancearan.
—¡Arriba y abajo! —cantaban los pescadores mientras balanceaban al animal—. ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo!
La vieja tortuga se enfadó muchísimo. ¿Y quién podría culparla por ello? Las enormes patas se agitaban frenéticamente en el aire y la cabeza no cesaba de entrar y salir del caparazón.
—¡Démosle la vuelta! —cantaban los pescadores—. ¡Démosle la vuelta! ¡Otro empujón y ya está!
La tortuga se inclinó sobre un costado y luego cayó de cuatro patas sobre la arena.
Pero no se puso a andar inmediatamente. Asomó su cabezota parda y miró cautelosamente a su alrededor.
—¡Vete, tortuga, vete! —exclamó el chico—. ¡Vuelve al mar!
Los dos ojos negros de la tortuga se alzaron hacia el chico. Los ojos eran brillantes y animados, llenos de la sabiduría que da la vejez. El chico le devolvió la mirada a la tortuga y esta vez le habló con voz suave e íntima.
—Adiós, viejo —dijo—. Esta vez vete muy lejos de aquí.
Los ojos negros siguieron posados en el chico unos cuantos segundos más. Nadie se movió. Luego, con gran dignidad, la inmensa bestia se volvió y comenzó a andar torpemente hacia el borde del océano. No se dio ninguna prisa.
Avanzaba calmosamente por la arena de la playa y su enorme caparazón se balanceaba ligeramente.
La multitud miraba en silencio.
El animal entró en el agua.
Siguió avanzando.
Pronto empezó a nadar. Ahora se encontraba en su elemento. Nadaba con mucha gracia y rapidez, con la cabeza bien alta. El mar estaba calmado y la tortuga producía pequeñas olas que se extendían en abanico a ambos lados de ella, como las que hace una embarcación. Pasaron varios minutos antes de que la perdiéramos de vista, y para entonces ya estaba a medio camino del horizonte.
Los huéspedes iniciaron el regreso al hotel.
Se les veía curiosamente callados. Ya no se oían bromas, risas ni burlas. Algo había sucedido. Algo extraño había cruzado aleteando la playa.
Volví a mi pequeño balcón y me senté a fumar un cigarrillo. Me sentía inquieto y tenía la impresión de que el asunto aún no había terminado.
A las ocho del día siguiente la muchacha jamaicana, la que me había contado lo de míster Wasserman y el coco, me trajo un vaso de zumo de naranja a la habitación.
—¡La que se ha armado en el hotel esta mañana! —dijo mientras dejaba el vaso sobre la mesita y corría las cortinas—. Todo el mundo vuela de un lado a otro. Parecen locos.
—¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
—El muchachito de la número doce... ha desaparecido. Desapareció durante la noche.
—¿Se refiere al chico de la tortuga?
—Ese mismo —dijo—. Sus padres han puesto el grito en el cielo y el director se está volviendo loco.
—¿Cuándo notaron su desaparición?
—Hará unas dos horas su padre encontró la cama vacía. Aunque el chico puede haberse marchado en cualquier momento de la noche.
—Sí —dije—. Es posible.
—Le están buscando por todas partes —continuó la chica—. Y acaba de llegar un coche de la policía.
—Puede que se levantase temprano y fuera a escalar las rocas —insinué.
Sus ojos grandes, negros y obsesionados se posaron un momento en mi rostro, luego se desviaron hacia otro sitio.
—No lo creo —dijo y salió.
Me vestí a toda prisa y bajé corriendo a la playa. Dos policías nativos con uniforme caqui se encontraban allí con míster Edwards, el director. Era míster Edwards quien llevaba la voz cantante. Los dos policías le escuchaban pacientemente. A lo lejos, en ambos extremos de la playa, pude ver pequeños grupos de gente, sirvientes del hotel además de huéspedes, que se extendían en abanico y se encaminaban hacia las rocas. Hacía una hermosa mañana. El cielo era azul como el humo, con un leve toque amarillo. El sol estaba en lo alto y dibujaba diamantes sobre toda la superficie del mar tranquilo. Y míster Edwards hablaba en voz alta con los dos policías nativos y agitaba los brazos.
Yo quería ayudar. ¿Qué debía hacer? ¿Hacia dónde debía dirigirme? No hubiese servido de nada limitarme a seguir a los demás. De modo que continué caminando hacia míster Edwards. Fue más o menos entonces cuando divisé la barca de pesca. La larga canoa de madera con un solo mástil y una vela marrón agitada por la brisa se encontraba aún bastante lejos de la playa, pero hacia ella se dirigía. Los dos nativos que iban a bordo, uno en cada extremo, remaban con fuerza. Remaban con gran energía. Los remos se alzaban y caían con tan tremenda velocidad que hubiérase dicho que se trataba de una regata. Me detuve para contemplarlos. ¿Por qué tendrían tanta prisa por alcanzar la playa? Era obvio que tenían algo que contar. Mantuve los ojos sobre la canoa. A mi izquierda pude oír que míster Edwards les decía a los dos policías:
—Es perfectamente ridículo. No puedo tolerar que la gente desaparezca por las buenas del hotel. Será mejor que se den prisa en encontrarle, ¿entendido? Una de dos: o ha salido a dar una vuelta y se ha perdido o le han secuestrado. En uno u otro caso, es responsabilidad de la policía...
La barca de pesca pasó rozando el mar y aterrizó sobre la arena al borde del agua. Los dos nativos dejaron caer los remos y saltaron a tierra. Luego echaron a correr playa arriba. Reconocí al que iba delante: era Willy. Cuando divisó al director y a los dos policías, se dirigió rápidamente hacia ellos.
—¡Eh, míster Edwards! —gritó Willy—.
¡Acabamos de ver una cosa rarísima!
El director se puso rígido y volvió la cabeza. Los dos policías permanecieron impasibles. Estaban acostumbrados a las personas excitables. Se las encontraban cada día.
Willy se detuvo enfrente del grupo, con el pecho subiéndole y bajándole y la respiración entrecortada. El otro pescador le seguía de cerca. Ambos iban desnudos salvo por un diminuto taparrabo, y su piel negra relucía a causa del sudor.
—Hemos remado a toda velocidad durante un largo trecho —dijo Willy, excusándose por tener la respiración entrecortada—. Creímos que debíamos regresar lo más aprisa posible y dar parte.
—¿Dar parte de qué? —preguntó el director—. ¿Qué habéis visto?
—¡Algo raro! ¡Rarísimo!
—Desembucha de una vez, Willy. ¡Por el amor de Dios!
—No me creerá —dijo Willy—. Nadie nos creerá. ¿No es así, Tom?
—Así es —dijo el otro pescador, moviendo la cabeza vigorosamente—. Si Willy no hubiese estado conmigo para confirmarlo, ¡ni yo mismo me lo hubiese creído!
—¿Qué es lo que no te hubieses creído? —preguntó míster Edwards—. Vamos, decidnos qué habéis visto.
—Salimos a primera hora —dijo Willy—, sobre las cuatro de la madrugada y estaríamos a unas dos millas mar adentro cuando hubo luz suficiente para distinguir las cosas con claridad. De repente, al emerger el sol, vemos ante nosotros, a no más de cincuenta metros, vemos algo que no podíamos creer ni siquiera con nuestros ojos...
—¿Qué? —dijo secamente míster Edwards—. ¡Sigue, por lo que más quieras!
—Vemos aquella tortuga monstruosa nadando en el mar, la misma que ayer arrastramos a la playa, y vemos al chico sentado en lo alto del caparazón de la tortuga ¡cabalgando por el mar como si fuera a caballo!
—¡Tienen que creernos! —exclamó el otro pescador—. ¡Yo también lo vi! ¡Tienen que creernos!
Míster Edwards miró a los dos policías. Los dos policías miraron a los pescadores.
—No nos estaréis tomando el pelo, ¿eh? —dijo uno de los policías.
—¡Lo juro! —exclamó Willy—. ¡Es la pura verdad! ¡El muchachito cabalgaba a lomos de la vieja tortuga y sus pies ni siquiera tocaban el agua! ¡Estaba seco como un hueco y sentada tan cómodamente como podía estar! Así que fuimos tras él. Desde luego que fuimos tras él. Al principio tratamos de acercarnos a ellos silenciosamente, como hacemos siempre que perseguimos una tortuga, pero el chico nos vio. En aquel momento ya no estábamos muy lejos de ellos, ¿entienden? No más lejos que de aquí a la orilla. Y cuando nos vio, el chico se inclinó hacia adelante como si le dijera algo a la vieja tortuga y el animal levantó la cabeza y se puso a nadar como si la persiguiera el diablo. ¡Cómo corría la tortuga! Tom y yo podemos remar muy aprisa cuando queremos, ¡pero no teníamos ninguna probabilidad de alcanzar a aquel monstruo! ¡Ninguna! ¡Por lo menos corría el doble que nosotros! ¿Qué opinas tú, Tom?
—Diría que por lo menos corría tres veces más —contestó Tom—. Y les diré por qué. Al cabo de diez o quince minutos nos llevaban una milla de ventaja.
—¿Por qué diablo no llamasteis al pequeño? —preguntó el director—. ¿Por qué no le hablasteis antes, cuando estabais más cerca?
—¡Pero si no paramos de llamarle! —exclamó Willy—. En cuanto el chico nos vio y dejamos de acércanos sigilosamente a él, entonces nos pusimos a chillar. Chillamos y le llamamos de todo para conseguir que subiese a bordo. “¡Eh, chico!”, le grité. “¡Vuelve con nosotros! ¡Te llevaremos a casa! ¡Eso que haces no está nada bien, chico! ¡Salta de ahí y nada mientras puedas y nosotros te recogeremos! ¡Vamos, muchacho, salta! Tu mamá te estará esperando en casa, pequeño, así que, ¿por qué no vienes con nosotros?” Y otra vez le grité: “¡Escúchame, chico! ¡Vamos a prometerte algo! ¡Te prometemos no capturar esa tortuga si te vienes con nosotros!”.
—¿El os contestó? —preguntó el director.
—¡Ni siquiera se volvió para mirarnos! —dijo Willy—. ¡Siguió sentado allí arriba, balanceando el cuerpo hacia adelante y hacia atrás como si azuzase a la vieja tortuga para que corriera más! ¡Perderá usted a ese muchachito, míster Edwards, a menos que alguien vaya a buscarlo en seguida y se lo traiga para acá!
El rostro sonrosado del director se había vuelto blanco como el papel.
—¿En qué dirección iban? —preguntó secamente.
—Hacia el norte —contestó Willy—. Casi directamente hacia el norte.
—¡Muy bien! —exclamó el director—. ¡Cogeremos la lancha rápida! Quiero que vengas con nosotros, Willy. Y tú también, Tom.
El director, los dos policías y los dos pescadores echaron a correr hacia la lancha que se utilizaba para el esquí náutico, que se encontraba varada en la arena. La empujaron hacia el mar, e incluso el director les echó una mano, metiéndose en el mar hasta que el agua llegó hasta las rodillas de sus pantalones blancos y bien planchados. Luego subieron todos a bordo.
Vi cómo se alejaban velozmente.
Dos horas después les vi regresar. No habían visto nada.
Durante todo el día lanchas rápidas y yates de los demás hoteles de la costa barrieron el océano. Por la tarde el padre del chico alquiló un helicóptero. El mismo subió al aparato, que estuvo en el aire durante tres horas. No encontraron ni rastro de la tortuga y del chico.
La búsqueda se prolongó durante toda la semana, pero sin resultado alguno.
Y ahora ha transcurrido casi un año desde aquel día. Durante este tiempo solo se ha recibido una noticia significativa. Un grupo de norteamericanos zarpó de Nassau, en las Bahamas, para pescar en alta mar, a la altura de una isla llamada Eleuthera. En aquella zona hay literalmente millares de arrecifes de coral e islotes deshabitados, y en uno de estos el capitán del yate divisó a través de sus prismáticos la figura de una persona de baja estatura. En el islote había una playa de arena y la persona estaba paseando por ella. Los prismáticos circularon de mano en mano y todos los que miraron a través de ellos coincidieron en afirmar que se trataba de algún niño. Huelga decir que se armó un gran alboroto a bordo del yate y que rápidamente recogieron los sedales. El capitán puso proa hacia el islote. Cuando se encontraban a media milla pudieron ver claramente, gracias a los prismáticos, que la figura que se paseaba por la playa era un chico y que este, pese a estar tostado por el sol, era de raza blanca y no un nativo. En aquel momento los que iban en el yate divisaron también algo que parecía una tortuga gigantesca y que se encontraba en la arena, cerca del muchacho. Lo que ocurrió a continuación sucedió muy rápidamente. El pequeño, que probablemente había visto el yate que se acercaba, saltó sobre la tortuga y el inmenso animal, tras meterse en el agua, empezó a nadar velozmente, dio la vuelta al islote, y se perdió de vista. El yate estuvo buscándoles durante un par de horas, pero no volvieron a ver ni al chico ni a la tortuga.
No hay razón para no creer en esta noticia. Había cinco personas a bordo del yate.
Cuatro de ellas eran americanas y el capitán era de Nassau. Todas ellas vieron sucesivamente al muchacho a través de los prismáticos.
Para llegar por mar a la isla de Eleuthera desde Jamaica, primero hay que navegar doscientas cincuenta millas en dirección nordeste y cruzar el Paso de los Vientos entre Cuba y Haití. Luego hay que navegar otras trescientas millas como mínimo en dirección noroeste. Esto significa una distancia total de quinientas cincuenta millas, lo cual representa una travesía muy larga para un niño pequeño montado a lomos de una tortuga gigante.
¿Quién sabe cómo interpretar todo esto?
Puede que algún día el chico regrese, aunque personalmente dudo que lo haga. Tengo la impresión de que se siente muy feliz allí donde se encuentra.