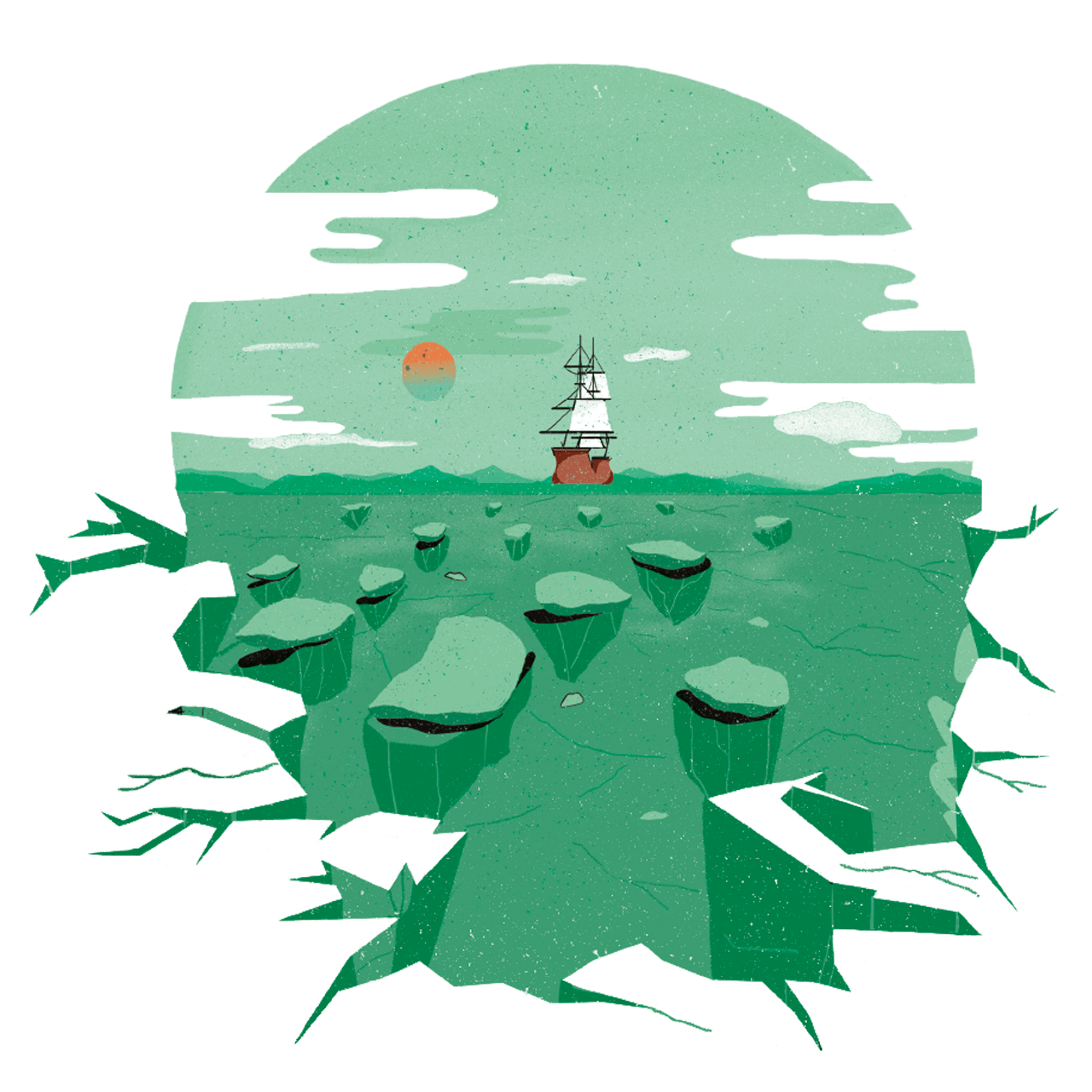El tesoro de la fuente cegada
José Antonio Ramos Sucre
I. Del libro La torre de timón
Preludio
Yo quisiera estar entre vacías tinieblas, porque el mundo lastima cruelmente mis sentidos y la vida me aflige, impertinente amada que me cuenta amarguras.
Entonces me habrán abandonado los recuerdos: ahora huyen y vuelven con el ritmo de infatigables olas y son lobos aullantes en la noche que cubre el desierto de nieve.
El movimiento, signo molesto de la realidad, respeta mi fantástico asilo; mas yo lo habré escalado del brazo con la muerte. Ella es una blanca Beatriz, y, de pies sobre el creciente de la luna, visitará la mar de mis dolores. Bajo su hechizo reposaré eternamente y no lamentaré más la ofendida belleza ni el imposible amor.
El tesoro de la fuente cegada
Yo vivía en un país intransitable, desolado por la venganza divina. El suelo, obra de cataclismos olvidados, se dividía en precipicios y montañas, eslabones diseminados al azar. Habían perecido los antiguos moradores, nación desalmada y cruda.
Un sol amarillo iluminaba aquel país de bosques cenicientos, de sombras hipnóticas, de ecos ilusorios.
Yo ocupaba un edificio milenario, festonado por la maleza espontánea, ejemplar de una arquitectura de cíclopes, ignaros del hierro.
La fuga de los alces huraños alarmaba las selvas sin aves.
Tú sucumbías a la memoria del mar nativo y sus alciones. Imaginabas superar con gemidos y plegarias la fatalidad de aquel destierro, y ocupabas algún intervalo de consolación musitando cantinelas borradas de tu memoria atribulada.
El temporal desordenaba tu cabellera, aumento de una figura macilenta, y su cortejo de relámpagos sobresaltaba tus ojos de violeta.
El pesar apagó tu voz, sumiéndote en un sopor inerte. Yo depuse tu cuerpo yacente en el regazo de una fuente cegada, esperando tu despertamiento después de un ciclo expiatorio.
Pude salvar entonces la frontera del país maléfico, y escapé navegando un mar extremo en un bajel desierto, orientado por una luz incólume.
El fugitivo
Huía ansiosamente, con pies doloridos, por el descampado. La nevisca mojaba el suelo negro.
Esperaba salvarme en el bosque de los abedules, incurvados por la borrasca.
Pude esconderme en el antro causado por el desarraigo de un árbol. Compuse las raíces manifiestas para defenderme del oso pardo, y despedí los murciélagos a gritos y palmadas.
Estaba atolondrado por el golpe recibido en la cabeza. Padecía alucinaciones y pesadillas en el escondite. Entendí escaparlas corriendo más lejos.
Atravesé el lodazal cubierto de juncos largos, amplectivos, y salí a un segundo desierto. Me abstenía de encender fogata por miedo de ser alcanzado.
Me acostaba a la intemperie, entumecido por el frío. Entreveía los mandaderos de mis verdugos metódicos. Me seguían a caballo, socorridos de perros negros, de ojos de fuego y ladrido feroz. Los jinetes ostentaban, de penacho, el hopo de una ardita.
Divisé, al pisar la frontera, la lumbre del asilo, y corrí a agazaparme a los pies de mi dios.
Su imagen sedente escucha con los ojos bajos y sonríe con dulzura.
El familiar
Los campesinos se retraían de señalar el curso del tiempo. Empezaban, con el día, las faenas de la tierra y se juntaban y citaban prendiendo una hoguera en el campo raso.
Yo distinguía desde mi balcón, retiro para el soliloquio y el devaneo, la humareda veleidosa nacida sobre la raya del horizonte.
Disfrutaba, después de mi juventud intemperante, el sosiego de una ciudad extinta.
El arco iris, joya de la celeste fragua, era diadema perpetua de su monte.
Yo recorría sus avenidas, percibiendo el desconsuelo del ciprés y del mármol. Cavilaba en sus plazas opacas y húmedas, esteradas de hojas. Adivinaba, en el espejo de sus estanques y de sus fuentes, cabelleras profusas velando desnudos cuerpos fluidos.
Yo defendía el reposo del agua. La oí cantar, en cierta ocasión, una escala de lamentos al sentirse herida por la rama desprendida de un árbol.
Miraba una vez las imágenes voluptuosas, cuando sentí sobre el hombro izquierdo el contacto de una mano fría, adunca. El importuno me interpelaba, al mismo tiempo, con una voz honda, bronca.
El estanque de mi contemplación se había mudado en un abismo.
Desde entonces me siguió aquel hombre imperioso. No osaba verle de frente, su cuerpo alto y desarticulado prometía un rostro demasiado irregular. Bajo sus pasos resonaba hondo el suelo de la calle. Pisaba arrastrando zapatos desmesurados. Provocaba, al pasar, el ladrido de los perros supersticiosos.
No puedo recordar el tema de su conversación. Sus ideas eran vagas, referentes a edad olvidada. Una vez solo, me esforzaba inútilmente dando sentido y contorno a sus palabras molestas.
Los habitantes de mi ciudad, capital de un reino abolido, empezaron a hablar de espantajos y maravillas. Notaban la fuga de formas equívocas al despertar del sueño matinal.
Insistían en el resentimiento de los antiguos reyes, olvidados en su catacumba.
Reposaban en un valle, al pie de cerros tapizados de vegetación menuda, donde la luz y el aire divertían con variaciones de terciopelo verde.
Yo me junté a la caterva de jóvenes animosos, esperanzados de reducir los difuntos, por medio de increpaciones, dentro de los límites de su reino indeciso.
Nos acercamos a la puerta de la cripta y dudamos entrar. Sobrevino mi azaroso compañero y se nos adelantó resueltamente.
Volvió en compañía de los reyes y de los héroes incorporados de su urna de piedra.
Estábamos mudos de terror.
Observé entonces, por primera vez, su faz enjuta, blanquiza, de cal.
Acerté con su origen espantoso.
Había desertado de entre los muertos.
Cansancio
Gratitud más que amor siento por esa adolescente que cada tarde, a mi paso por delante de su ventana, recompensa con una sonrisa mi trabajo agobiador del día entero. Su inocencia no se ha espantado de mi tristeza que trasciende y contagia; para calmar mi desesperación, ella responde a mi galantería con un tímido silencio, mientras me envuelve en la más persistente de sus miradas dormidas, atenuando mi propio dolor y el que acabo de recoger a mi paso por los barrios de la miseria y del vicio.
Imposible el amor cuando el porvenir ha caído al suelo, y la enfermedad de vivir arrecia como una lluvia helada y triste. Gratitud nada más para la adolescente que me protege contra la desgracia por todo el resto del día, siguiéndome con la vista hasta que desaparezco entre los transeúntes de la calle interminable. Gratitud también para la naturaleza que a esta hora del año se viste de funerales atavíos, haciéndome comprender que no estoy solo, que cuanto vive sufre, y todo vive.
Solo ella aparece eludiendo la fatalidad del dolor; sobre su juventud se prolonga la inconsciente ventura de la infancia; ninguna pena ha paralizado la alegre locura de su risa, que es la de sus primeros años, a pesar de que ninguna frescura es tan deleznable en manos del tiempo como la de esa manifestación del regocijo. Se diría que la naturaleza no resiste a su gracia y se deja vencer; cuando la luz solar proclama su victoria, triunfa en sus ojos la noche, más luminosa cuanto más espesa, como algunos mares tropicales más fosforescentes cuanto más oscuros.
Con su tranquila alegría no se aviene la aflicción que traza surcos en mi frente y doblega mi vida. Envenenaría su inocencia si la iniciara en el afán de la batalla sin reposo, si en cambio de su misericordia la hiciera comprender cómo asfixia la angustia por la ambición asesinada. No he de ayudar en contra de su bienestar a la desgracia oculta en cada momento que se acerca como una ola hinchando el seno rugidor. Es cruel adelantarla en pocos días a los desengaños que no aplazan su venida y a los torvos pensamientos que ciñen las frentes mustias en fúnebre ronda.
Con misericordia correspondo a la suya, si de su quietud me alejo con el estéril miedo de la vida, huyendo de la sonrisa que enlaza. Ni vale más el amor que este suave recuerdo que conservaré de su aparición en momentos de mi más rudo vivir. Hundiéndose en el tiempo, su figura despierta afectos tranquilos, cual convienen a espíritus cansados; y ya el mío solo alcanza fuerza para esa melancólica simpatía con que el viajero en reposo contempla la palmera lejana, encendida en el último adiós del sol, única compañera sobre la vasta soledad.
Lied
Los espinos llenan, desde el pórtico en ruinas, la hondonada.
Tejen sus ramas siniestramente, figurando coronas de martirio.
La dama de la corza blanca se entrega a cantar, al sentir en torno la magia lunar.
El eco burlesco augura la muerte desde el matorral.
Nadie podría decir el susto de la corza blanca.
Hasta ese momento no se había cantado en la mansión desierta.
Elogio de la soledad
Prebenda del cobarde y del indiferente reputan algunos la soledad, oponiéndose al criterio de los santos que renegaron del mundo y que en ella tuvieron escala de perfección y puerto de ventura. En la disputa acreditan superior sabiduría los autores de la opinión ascética. Siempre será necesario que los cultores de la belleza y del bien, los consagrados por la desdicha se acojan al mudo asilo de la soledad, único refugio acaso de los que parecen de otra época, desconcertados con el progreso. Demasiado altos para el egoísmo, no le obedecen muchos que se apartan de sus semejantes. Opuesta causa favorece a menudo tal resolución, porque así la invocaba un hombre en su descargo:
La indiferencia no mancilla mi vida solitaria; los dolores pasados y presentes me conmueven; me he sentido prisionero en las ergástulas; he vacilado con los ilotas ebrios para inspirar amor a la templanza; me sonrojo de afrentosas esclavitudes; me lastima la melancolía invencible de las razas vencidas. Los hombres cautivos de la barbarie musulmana, los judíos perseguidos en Rusia, los miserables hacinados en la noche como muertos en la ciudad del Támesis, son mis hermanos y los amo. Tomo el periódico, no como el rentista para tener noticias de su fortuna, sino para tener noticias de mi familia, que es toda la humanidad. No rehúyo mi deber de centinela de cuanto es débil y es bello, retirándome a la celda del estudio; yo soy el amigo de los paladines que buscaron vanamente la muerte en el riesgo de la última batalla larga y desgraciada, y es mi recuerdo desamparado ciprés sobre la fosa de los héroes anónimos. No me avergüenzo de homenajes caballerescos ni de galanterías anticuadas, ni me abstengo de recoger en el lodo del vicio la desprendida perla de rocío. Evito los abismos paralelos de la carne y de la muerte, recreándome con el afecto puro de la gloria; de noche en sueños oigo sus promesas y estoy, por milagro de ese amor, tan libre de lazos terrenales como aquel místico al saberse amado por la madre de Jesús. La historia me ha dicho que en la Edad Media las almas nobles se extinguieron todas en los claustros, y que a los malvados quedó el dominio y población del mundo; y la experiencia, que confirma esta enseñanza, al darme prueba de la veracidad de Cervantes que hizo estéril a su héroe, me fuerza a la imitación del Sol, único, generoso y soberbio.
Así defendía la soledad uno, cuyo afligido espíritu era tan sensible, que podía servirle de imagen un lago acorde hasta con la más tenue aura, y en cuyo seno se prolongaran todos los ruidos, hasta sonar recónditos.
Entonces
Sueño que sopla una violenta ráfaga de invierno sobre tus cabellos descubiertos, oh niña, que transitas por la nevada urbe monstruosa, a donde todavía joven espero llegar, para verte pasar. Te reconoceré al punto, no me sorprenderán tu alma atormentada y exquisita, tu cuerpo endeble ni tu azul mirada; he presentido tus manos delicadas y exangües, he adivinado tu voz que canta y tu gentil andar. El día de nuestro encuentro será igual a cualquiera de tu vida: te veré buscando paso entre la muchedumbre de transeúntes y carruajes que llena con su tumulto la calle y con su ruido el aire frío. La calle ha de ser larga, acabará donde se junten lejanas neblinas; la formará una doble hilera de casas sin ningún intervalo para viva arboleda; la harán más tediosa enorme edificios que niegan a la vista el acceso al cielo. Lejos de la ciudad nórdica estarán para entonces los pájaros que la alegraban con su canto y olvidado estará el sol; para que reine la luz artificial con su lívido brillo, la habrán sepultado las nubes, cuyo horror aumenta la industria con el negro aliento de sus fauces.
Entonces y allí será la última hora de esta mi juventud transcurrida sin goces. Habré ido a experimentar en la ciudad extraña y septentrional la amargura de su despedida y el desconsuelo de su eterno abandono. Para sufrir el ocaso de la juventud ya estaré preparado por la partida de muchas ilusiones y el desvanecimiento de muchas esperanzas. En mi memoria dolerá el recuerdo de imposibles afectos y en mi espíritu pesará el cansancio de vencidos anhelos. Y ya no aspiraré a más: habré adaptado mis ojos al feo mundo, y cerrado mi puerta a la humanidad enemiga. Mi mansión será para otros impenetrable roca y para mí firme cárcel. Estoico orgullo, horrenda soledad habré alcanzado. En torno de mi frente flotarán los cabellos grises, cual la ceniza de huérfanos hogares.
De lejos habré llegado con el eterno, hondo pesar, el que nació conmigo en el trópico ardiente y que me acompaña como conciencia de vivir. Un pesar no calmado con la maravilla de los cielos y de los mares nativos perpetuamente luminosos, ni con el ardor ecuatorial de la vida, que me ha rodeado exuberante y que solo en mí languidece. Los años habrán pasado sin amortiguar esta sensibilidad enfermiza y doliente, tolerable a quien pueda tener la única ocupación de soñar, y que desgraciadamente, por el áspero ataque de la vida, es dentro de mí como cuerda a punto de romperse en dolorosa tensión. La sensibilidad que del adverso mundo me hace huir al solitario ensueño, se habrá hecho más aguda y frágil al alejarse gravemente mi juventud con la pausada melancolía de la nave en el horizonte vespertino.
Al encontrarte, quedaremos unidos por el convencimiento de nuestro destierro en la ciudad moderna que se atormenta con el afán del oro. Ese día, demasiado tarde, el último de mi juventud, en que despertarán, como fantasmas, recuerdos semimuertos al formar el invierno la mortaja de la tierra, será el primero de nuestro amor infinito y estéril. Unidos en un mismo ensueño, huiremos del mundo, cada día más bárbaro y avaro. Huiremos en un vuelo, porque nuestras vidas terminarán sin huellas, de tal modo que este será el epitafio de nuestro idilio y de nuestra existencia: pasaron como sonámbulos sobre la tierra maldita.
El solterón
El tiempo es un invierno que apaga la ambición con la lenta, fatal caída de sus nieves. Pasa con ningún ruido y con mortal efecto: la tez amanece un día inesperado marchita, los cabellos sin lustre y escasos, fácil presa a la canicie, menguado el esplendor de los ojos, sellada de preocupaciones la frente, el semblante amargo, el corazón muerto. Sobre el mundo en la hora de nuestra vejez llora la amarilla luz del sol, y no asiste a dulces cuitas de amor la romántica luna. Blancos, fríos rayos de acero envía desde la altura melancólica. Paso la juventud favorecida por el astro benéfico en las noches de ronda donjuanesca. Desde hoy preside el desfile de los recuerdos en las noches en que despiertan pensamientos como ruidos en una selva honda.
Ha pasado el momento de unirse en amorosa simpatía; hace ya tiempo que con la primera cana se despidió para siempre el amor, espantado del egoísmo y la avaricia que en los corazones viejos hacen su morada. Ahora comienza la misantropía, el odio a lo bello y de lo alegre, el remordimiento de los años perdidos, la queja por el aislamiento irremediable, la desconfianza de sobrar en la familia que otro ha fundado. Trabaja, pena la imaginación del soltero ya viejo, daría tesoros por el retorno del pasado, no muy remoto, en que pudo prepararse para la vejez voluptuoso nido en regazo de mujer.
La alegría ruidosa de los niños canta en nuestro espíritu. Castigo inevitable sigue a quien la desecha para sus años postreros, y es más feliz que todos los mortales quien participa con interés de padre en ese inocente regocijo, y se evita en la tarde de la vida la pesarosa calma que aflige al egoísta en su desesperante soledad. A este, desligado de la vida, desinteresado de la humanidad, estorboso en el mundo, lo espera con sus fauces oscuras la tumba. Fastidiado debe ansiar la muerte, ya que su lecho frío semeja ataúd rígido.
Cuando descansa en la noche con la nostalgia de amorosa compañía, no le intimida el pensamiento de la tierra sobre su cadáver. El horror del sepulcro es ya menos grave que el hastío de la vida lenta y sin objeto. No le importa el olvido que sigue a la muerte, porque sobreviviendo a sus amigos, está sin morir desamparado. Quisiera apresurar sus días y desaparecer por miedo al recuerdo de la vida pasada sin nobleza, como un río en medio a estériles riberas. Huye también de recordar antiguas alegrías, refinadamente crueles, que engañaron al más sabio de los hombres, convenciéndolo de la vanidad de todo. Así concluye pensando el que de sus goces recogió espinas, y vivió inútil. Aún más desolada convicción cabe a quien ni procreando se unió en simpático lazo con la humanidad... Ahora olvidado, triste, duro a todo afecto el corazón, si derramara lágrimas, serían lavas ardientes, venidas de muy hondo.
Discurso del contemplativo
Amo la paz y la soledad; aspiro a vivir en una casa espaciosa y antigua donde no haya otro ruido que el de una fuente, cuando yo quiera oír su chorro abundante. Ocupará el centro del patio, en medio de los árboles que, para salvar del sol y del viento el sueño de sus aguas, enlazarán las copas gemebundas. Recibiré la única visita de los pájaros que encontrarán descanso en mi refugio silencioso. Ellos divertirán mi sosiego con el vuelo arbitrario y su canto natural; su simpleza de inocentes criaturas disipará en el espíritu la desazón exasperante del rencor, aliviando mi frente el refrigerio del olvido.
La devoción y el estudio me ayudarán a cultivar la austeridad como un asceta, de modo que ni interés humano ni anhelo terrenal estorbará las alas de mi meditación, que en la cima solemne del éxtasis descansarán del sostenido vuelo; y desde allí divisará mi espíritu el ambiguo deslumbramiento de la verdad inalcanzable.
Las novedades y variaciones del mundo llegarán mitigadas al sitio de mi recogimiento, como si las hubiera amortecido una atmósfera pesada. No aceptaré sentimiento enfadoso ni impresión violenta: la luz llegará hasta mí después de perder su fuego en la espesa trama de los árboles; en la distancia acabará el ruido antes que invada mi apaciguado recinto; la oscuridad servirá de resguardo a mi quietud; las cortinas de la sombra circundarán el lago diáfano e imperturbable del silencio.
Yo opondré al vario curso del tiempo la serenidad de la esfinge ante el mar de las arenas africanas. No sacudirán mi equilibrio los días espléndidos de sol, que comunican su ventura de donceles rubios y festivos, ni los opacos días de lluvia que ostentan la ceniza de la penitencia. En esa disposición ecuánime esperaré el momento y afrontaré el misterio de la muerte.
Ella vendrá, en lo más callado de una noche, a sorprenderme junto a la muda fuente. Para aumentar la santidad de mi hora última, vibrará por el aire un beato rumor, como de alados serafines, y un transparente efluvio de consolación bajará del altar del encendido cielo. A mi cadáver sobrará por tardía la atención de los hombres; antes que ellos, habrán cumplido el mejor rito de mis sencillos funerales el beso virginal del aura despertada por la aurora y el revuelo de los pájaros amigos.
Ocaso
Mi alma se deleita contemplando el cielo a trechos azul o nublado, al arrullo de un valse delicioso. Imita la quietud del ave que se apresta a descansar durante la noche que avecina. Bendice el avance de la sombra, como el de una virgen tímida a la cita, al recogerse el día y su cohorte de importunos rumores. Crecen silenciosamente sus negros velos, tornándose cada vez más densos, hasta dar por el tinte uniforme y el suave desliz la ilusión de un mar de aguas sedantes y maléficas.
Envuelto en la obscuridad providente, imagino el solaz de yacer olvidado en el son de un abismo incalculable, emulando la fortuna de aquellos personajes que el desvariado ingenio asiático describe, felizmente cautivos por la fascinación de alguna divinidad marina en el laberinto de fantásticas grutas.
Expiran los sones del valse delicioso cuando el sol difunde sus postreras luces sobre el remanso de la tarde. A favor del ambiente ya callado y oscuro disfrutan mis sentidos de su merecida tregua de lebreles alertos. Y a detener sobre mi frente el perezoso giro de su velo, surge del seno de la sombra el vampiro de la melancolía.
La venganza del dios
El desafuero de los habitantes afeaba la fama de aquella tierra amena, vestida de flores, rota por manantiales ariscos, amada por la nube de gasa y el sol paternal. Tenía el nombre de una piedra rara y al mar de tributario en perlas.
El Dios velaba el crimen de los hombres en el inmerecido país, y quiso el nacimiento de un mensajero de salud y concordia, lejos de ellos, en la más umbría selva. Nace una noche del seno de una flor, a la luz de un relámpago que pinta en su frente luminoso estigma. Crece al cuidado de las aves y de los árboles y al apego de las fieras.
Aquellos hombres reciben la misión de virtud con atrevimientos y excesos y pagan al enviado con trance de muerte ignominiosa. El Dios los castiga engrandeciendo la riqueza de la tierra que mancillan. La nutre de tesoros fatales que son desvelo de la codicia, que dividen al pueblo en airados bandos de ricos y de pobres. Los nuevos dones infestan de odios vengativos y pueblan con huesos expiatorios.
El canto anhelante
El castillo surge a la orilla del mar. Domina un ancho espacio, a la manera del león posado frente al desierto ambiguo. Al pie de la muralla tiembla el barco del pirata con el ritmo de la ola.
El vuelo brusco y momentáneo de la brisa recuerda el de las aves soñolientas. Sube la luna, pálida y solemne, como la víctima al suplicio.
Con la alta hora y el paisaje límpido despierta la nostalgia del cautivo y se lastima el soldado. Mueve a lágrimas alguna extraña y ondulante música. La contraría con rudos acentos, con amargura de irritados trenos un cántico ansioso que tiene el ímpetu recto de la flecha disparada contra un águila.
Fulmen
Por los cristales viejos y manchados entra la luz a la oficina de trabajo. Viene del cielo oscuro y nublado a este sitio de orden severo y melancólico retiro. Queda suspensa, sin rozar la tierra, como una aparición beatífica.
El rayo luminoso atravesó en su viaje el aire húmedo y turbio. Parece llegar a los objetos que ilumina con fatiga de enfermo. Diríase el dardo impotente del homérico arco de Apolo. O más bien que pronostica la luz futura del sol envejecido.
Mientras luce el desleído esplendor, bulle el trabajo esforzado y afanoso. Las almas se comunican a través del pesado silencio, la atención endurece el semblante, la tarea apremia los brazos fuertes y las manos ágiles. Casi no alientan los pechos animosos.
No hay tregua para la diversión ni el pensamiento. El patrón quiere el mayor beneficio de sus máquinas. Impone a sus hombres por única actitud la espalda doblada del siervo. Guarda para ellos el recelo de un cómitre a sus galeotes.
Insta a la hosca grey sin respetar su tedio por la vida uniforme y estrecha. Irrita sus oprimidos anhelos, que alcanzan la tensión de la nube gruesa. Reta al peligro hasta que ve la muerte en la idea siniestra que exalta las lívidas frentes. Siente la consternación del viajero ante el signo grave del rayo, flagelo de áridas cimas.
De la vieja Italia
El caballero Leonardo nutre en la soledad el malhumor que ejercita en riñas e injurias. No lo consuela su palacio y, lejos de gozarlo, se aplica a convertirlo en caverna horrenda y sinuosa, en castillo erizado de trampas. Allí interrumpe el silencio con el aullido de cautivas fieras atormentadas. Recorre la ciudad desgarrando el velo medroso de la media noche con los golpes y las voces de secuaces blasfemos.
Antes de amanecer, con miedo de la luz, se recoge a descansar de la peregrinación desnatural. Huye de mirar la belleza en la alegre diversidad de los colores repartidos en edificios y jardines, y solaza los ojos en la oscuridad confusa y en la sombra llana.
Encuentra en lecturas copiosas el consejo que induce a la maldad y el sofisma que la disculpa. Entretiene, por el recuerdo de encendidas afrentas, el odio hético y febril. Desvela a sus malquerientes con la amenaza de infalibles sicarios, con la intriga perseverante y deleznable, con la interpresa en que ocupa gentes de horca y de traílla.
Sigue sin esfuerzo la austeridad que endurece el alma de los malos. Niega extraterrenos castigos y venturas con amarga e imprecante soberbia. Desafía el sino de la muerte sangrienta que despuebla su alcázar. Espera de su erizado huerto el prometido talismán de alguna flor de rojo centro en cáliz negro. Viste entretanto de luto el caballero siniestro y medita bajo el torvo antifaz.
Está rodeado de miedo y de silencio el palacio en que de día descansa o traza para la noche su delito. Morada ruidosa, ufana de antorchas, desde que las sombras agobian el resto de la ciudad, y urna de recuerdos y leyendas desde que el cadáver del enlutado señor muestra en el pecho abierto manantial de sangre, y figura el absurdo talismán. El pueblo se apodera de esa vida, y dice, con sentimiento pagano, que fue víctima de la noche y de sus vengativos númenes guardianes.
La balada del transeúnte
¡Cuánto recuerdo el cementerio de la aldea! Dentro de las murallas mancilladas por la intemperie, algunas cruces clavadas en el suelo, y también sobre túmulos de tierra y alguna vez de mármol. El montón de urnas desenterradas, puestas contra un rincón del edificio, deshechas en pedazos y astillas putrefactas. Densa vegetación desenvolvía una alfombra hollada sin ruido por el caminante.
De aquella tierra húmeda, apretada con despojos humanos, brotaba en catervas el insecto para la marcha laboriosa o para el vuelo rápido. Los árboles de follaje oscuro, agobiados por las gotas de la lluvia frecuente, soplaban rumor de oraciones, trasunto del oráculo de las griegas encinas. Alguna que otra voz lejana se aguzaba en la tarde entremuerta, zozobrando en el pálido silencio la solemnidad de la estrella errante, precipitada en el mar.
Las nubes rezagadas por el cielo, cual procesión de angélicas novicias, dorándolas el sol occidental, el que inunda de luz fantástica el santuario a través de los góticos vitrales. Montes de manso declive, dispuestos a ambos lados del valle del reposo, vestidos de nieblas delgadas, que retozan en caballos veloces de valkirias, dejando repentino arco iris en señal y despojo de la fuga.
Abandono aflictivo encarecía el horror del paraje, aconsejaba el asimiento a la vida, ahuyentaba la enfermiza delectación en la imagen de la fosa, mostrando en ésta el pésimo infortunio, de acuerdo con la razón de los paganos. La luz de aquel día descolorido secundaba la fuerza de este parecer, siendo la misma que en las fábulas helenas instiga la nostalgia de la tierra en el cortejo de las almas suspirantes a través de los vanos asfódelos.
El culpable
Agonicé en la arruinada mansión de recreo, olvidada en un valle profundo.
Yacían por tierra los faunos y demás simulacros del jardín.
El vaho de la humedad enturbiaba el aire.
La maleza desmedraba los árboles de clásica prosapia.
Algunos escombros estancaban, delante de mi retiro, un río agotado.
Mis voces de dolor se prolongaban en el valle nocturno. Un mal extraño desfiguraba mi organismo.
Los facultativos usaban, en medio del desconcierto, los recursos más crueles de su arte. Prodigaban la saja y el cauterio.
Recuerdo la ocasión alegre, cuando sentí el principio de la enfermedad. Festejábamos, después de mediar la noche, el arribo de una extranjera y su belleza arrogante. La pesada lámpara de bronce cayó de golpe sobre la mesa del festín.
Entreveía en el curso de mis sueños, pausa de la desesperación, una doncella de faz seráfica, fugitiva en el remolino de los cendales de su veste. Yo la imploraba de rodillas y con las manos juntas.
Mi naturaleza venció, después de mucho tiempo, el mal encarnizado. Salí delgado y trémulo.
Visité, apenas restablecido, una familia de mi afecto, y encontré la virgen de rostro cándido, solaz de mi pasada amargura.
Estaba atenta a una melodía crepuscular.
El recuerdo de mis extravíos me llenaba de confusión y de sonrojo. La contemplaba respetuosamente.
Me despidió, indignada, de su presencia.
El rapto
El follaje exánime de un sauce roza, en la isla de los huracanes, su lápida de mármol.
Yo la había sustraído de su patria, un lugar desviado de las rutas marítimas. Los más hábiles mareantes no acertaban a recordar ni a reconstituir el derrotero. La consideraba un don funesto y quería devolverla.
Pero también deseaba sorprender a mis compatriotas con aquella criatura voluntariosa, de piel cetrina, de cabellos lacios y fuertes. Su lenguaje constaba de sones indistintos.
Enfermó de nostalgia a la semana de la partida. Los marinos de ojos verdes, abochornados con el sol de las regiones índicas, escuchaban, inquietos, sus lamentos. Recalaron para sepultarla, una vez muerta, en sitio retraído. Se abstuvieron de arrojarla al agua, temerosos de la soltura de su alma sollozante en la inmensidad.
La compasión y el pesar desmadejaron mi organismo. Pedí y conseguí mi licencia del servicio naval. Me he retirado al pueblo nativo, internado en un país fabril, donde las fraguas y las chimeneas arden sobre el suelo de hierro y de carbón.
Mi salud sigue decayendo en medio del descanso y de la esquivez. Siento la amenaza de una fatalidad inexorable. Al descorrer las cortinas de mi lecho, ante la suspirada aparición del día, he de reconocer en un viejo de faz inexpresiva, más temible cuando más ceremonioso, al padre de la niña salvaje, resuelto a una venganza inverosímil.
El ensueño del cazador
Yo me había avecindado en un país remoto, donde corrían libres las auras de los cielos. Recuerdo la ventura de los moradores y sus costumbres y sus diversiones inocentes. Habitaban mansiones altas y francas. Se entretenían en medio del campo, al pie de árboles dispersados, de talla ascendente. Corrían al encuentro de la aurora en naves floridas.
Se decían dóciles al consejo de sus divinidades, agentes de la naturaleza, y sentían a cada paso los efectos de su presencia invisible. Debían abominar los dictados del orgullo e invocarlas, humildes y escrupulosos, en la ocasión de algún nacimiento.
Señalaban a la hija de los magnates, olvidados de la invocación ritual, y a su amante, el cazador insumiso.
El joven había imitado las costumbres de la nación vecina. Renegaba el oficio tradicional por los azares de la montería y retaba, fiado en sí mismo, la saña del bisonte y del lobo.
Olvidó las gracias de la armada y las tentaciones de la juventud, merced a un sueño desvariado, fantasma de una noche cálida. Perseguía un animal soberbio, de giba montuosa, de rugidos coléricos, y sobresaltaba con risas y clamores el reposo de una fuente inmaculada. Una mujer salía del seno de las aguas, distinguiéndose apenas del aire límpido.
El cazador despertó al fijar la atención en la imagen tenue.
Se retiró de los hombres para dedicarse, sin estorbo, a una meditación extravagante.
Rastreaba ansiosamente los indicios de una belleza inaudita.
Renacentista
La veneciana altiva de tez nevada, escucha las barcarolas desde la azotea de su mansión bizantina. Mira la tarde fantástica, de celajes dispersos, semejanza de tesoros volcados sobre el piso de un palacio roto a la fuerza. Un soplo del mar desata los cabellos de luz sobre la veste azul y le besa el rostro mortificado.
Defiende a veces con la diestra los ojos deslumbrados, adornándose con el atributo de una ceguedad temprana y divinatoria, y la breve sombra de la mano aumenta la dignidad de la faz muda.
La mujer nota el arribo de las galeras alegres, ostentosas de blasones dominantes, animadas con el atavío de las banderolas triangulares y volubles. Vienen de visitar naciones índicas, de alma sinuosa, de prosperidad inficionada, sujetas a la voluntad de reyes disipados.
Reconoce a los vencedores del mar fluctuoso, deshecho en montes, marinos prendados de constelaciones hechiceras, rescatados y salvados por algún vuelo de aves de vida continental; y desadvierte la hazaña de la juventud aguerrida, de fuerza probada en el océano patente.
La virgen refractaria condena las mercedes de la fama, siguiendo la voz de un orgullo terminante. Conoce las ideas de su tiempo, recreo de un ideal soberbio, enemigo de la fe tradicional. Resume el infortunio de su casta, de porte senatorial, extinguida bajo la saña de una facción victoriosa, y oculta su vida y su nombre en la morada bizantina, arruinada secretamente por el mar, celador previsto de su lápida.
La ciudad
Yo vivía en una ciudad infeliz, dividida por un río tardo, encaminado al ocaso. Sus riberas, de árboles inmutables, vedaban la luz de un cielo dificultoso.
Esperaba el fenecimiento del día ambiguo, interrumpido por los aguavientos. Salía de mi casa desviada en demanda de la tarde y sus vislumbres.
El sol declinante pintaba la ciudad de las ruinas ultrajadas.
Las aves pasaban a reposar más adelante.
Yo sentía las trabas y los herrojos de una vida impedida. El fantasma de una mujer, imagen de la amargura, me seguía con sus pasos infalibles de sonámbula.
El mar sobresaltaba mi recogimiento, socavando la tierra en el secreto de la noche. La brisa desordenaba los médanos, cegando los arbustos de un litoral bajo, terminados en una flor extenuada.
La ciudad, agobiada por el tiempo y acogida a un recodo del continente, guardaba costumbres seculares. Contaba aguadores y mendigos, versados en proverbios y consejas.
El más avisado de todos instaba mi atención refiriendo la semejanza de un apólogo hindú. Consiguió acelerar el curso de mi pensamiento, volviéndome en mi acuerdo.
El aura prematinal refrescaba esforzadamente mi cabeza calenturienta, desterrando las volaterías de un sueño confuso.
La peregrina de la selva profética
La castellana recorre el bosque. Su canción despierta la espesura. Los árboles vuelven del sopor de la noche y de sus nieblas.
La voz lánguida declara afectos y memorias de la ausencia. Mienta al único hermano, fascinado, al empezar la juventud, por el ejemplo de recios adalides en reinos ultramarinos. Partió sobre un caballo rápido, vencedor de los dragones, y un águila seguía la carrera del héroe.
Algún viajero aporta con breve noticia, recordada laboriosamente después de la zozobra de un mar intransitable.
El héroe se ha perdido en medio de un laberinto de montañas, donde se cruzan caminos indiferentes y nace el manantial de un río sin nombre, alimentado por las lluvias.
El bosque entero exhala voces compasivas, y un álamo, el más bello de todos, plantado por el ausente, se ha desplomado sobre la fuente cándida.
El mensajero
La luna, arrebatada por las nubes impetuosas, dora apenas el vértice de los sauces trémulos, hundidos con la tierra, en un mar de sombras.
Yo cavilaba a orillas del lago estéril, delante del palacio de mármol, fascinado por el espanto de las aguas negras.
Ella apareció bruscamente en el vestíbulo, alta y serena, despertando leve rumor.
Pero volvió, pausada, a su refugio, cerrando tras de sí la puerta de hierro, antes de volver en mi acuerdo y mientras esforzaba, para hablarle, mi palabra anulada.
Yo rodeo la mansión hermética, añadiendo mi voz al gemido inconsolable del viento; y espero, sobre el suelo abrupto, el arribo del bajel sin velas, bajo el gobierno del taumaturgo anciano, monarca de una isla triste, para ser absuelto del pesado mensaje.
El viaje de Himilcón
El almirante de la escuadra pisó el templo. Estaba ajado por las tribulaciones del viaje. Venía a cumplir los votos enunciados, debajo del peligro, en un mar desconocido. Portaba en la diestra el volumen donde había consignado los portentos de la navegación. Lo puso en manos del sacerdote, a quien abordó modesta y dignamente, previniéndolo con una reverencia. Aquel relato debía inscribirse, a punta de cincel, al pie del ídolo gentilicio, en honor de la ciudad marítima.
Las naves aportaban rotas y deshabitadas. Los marineros escasearon en medio de un mar continuo, cerca del abismo, cabo del mundo.
Algunos recibieron sepultura nefanda en el seno de las aguas. Muchos perdieron la vida bajo los efluvios de un cielo morboso, y sus almas lamentan el suelo patrio desde una costa ignorada.
Los supervivientes divisaron, camino del ocaso, el reino de la tarde, islas cercadas de prodigios; y descubrieron el refugio del sol, labrador fatigado.
Unos bárbaros capturados en el continente, prácticos de naves desarboladas, contaban maravillas de su visita a un país cálido, más allá del miraje vespertino; y aquellos hombres de semblante feroz y ojos grises, criados bajo un sol furtivo, motivaron con sus fábulas insidiosas el comienzo del retorno.
La vida del maldito
Yo adolezco de una generación ilustre; amo el dolor, la belleza y la crueldad, sobre todo esta última, que sirve para destruir un mundo abandonado al mal. Imagino constantemente la sensación del padecimiento físico, de la lesión orgánica.
Conservo recuerdos pronunciados de mi infancia, rememoro la faz marchita de mis abuelos, que murieron en esta misma vivienda espaciosa, heridos por dolencias prolongadas. Reconstituyo la escena de sus exequias, que presencié asombrado e inocente.
Mi alma es desde entonces crítica y blasfema; vive en pie de guerra contra los poderes humanos y divinos, alentada por la manía de la investigación; y esta curiosidad infatigable declara el motivo de mis triunfos escolares y de mi vida atolondrada y maleante al dejar las aulas. Detesto íntimamente a mis semejantes, quienes solo me inspiran epigramas inhumanos; y confieso que, en los días vacantes de mi juventud, mi índole destemplada y huraña me envolvía sin tregua en reyertas vehementes y despertaba las observaciones irónicas de las mujeres licenciosas que acuden a los sitios de diversión y peligro.
No me seducen los placeres mundanos y volví espontáneamente a la soledad, mucho antes del término de mi juventud, retirándome a esta, mi ciudad nativa, lejana del progreso, asentada en una comarca apática y neutral. Desde entonces no he dejado esta mansión de colgaduras y de sombras. A sus espaldas fluye un delgado río de tinta, sustraído de la luz por la espesura de árboles crecidos, en pie sobre las márgenes, azotados sin descanso por un viento furioso, nacido de los montes áridos. La calle delantera, siempre desierta, suena a veces con el paso de un carro de bueyes, que reproduce la escena de una campiña etrusca.
La curiosidad me indujo a nupcias desventuradas, y casé improvisadamente con una joven caracterizada por los rasgos de mi persona física, pero mejorados por una distinción original. La trataba con un desdén superior, dedicándole el mismo aprecio que a una muñeca desmontable por piezas. Pronto me aburrí de aquel ser infantil, ocasionalmente molesto, y decidí suprimirlo para enriquecimiento de mi experiencia.
La conduje con cierto pretexto delante de una excavación abierta adrede en el patio de esta misma casa. Yo portaba una pieza de hierro y con ella le coloqué encima de la oreja un firme porrazo. La infeliz cayó de rodillas dentro de la fosa, emitiendo débiles alaridos como de boba. La cubrí de tierra, y esa tarde me senté solo a la mesa, celebrando su ausencia.
La misma noche y otras siguientes, a hora avanzada, un brusco resplandor iluminaba mi dormitorio y me ahuyentaba el sueño sin remedio. Enmagrecí y me torné pálido, perdiendo sensiblemente las fuerzas. Para distraerme, contraje la costumbre de cabalgar desde mi vivienda hasta fuera de la ciudad, por las campiñas libres y llanas, y paraba el trote de la cabalgadura debajo de un mismo árbol envejecido, adecuado para una cita diabólica. Escuchaba en tal paraje murmullos dispersos y difusos, que no llegaban a voces. Viví así innumerables días hasta que, después de una crisis nerviosa que me ofuscó la razón, desperté clavado por la parálisis en esta silla rodante, bajo el cuidado de un fiel servidor que defendió los días de mi infancia.
Paso el tiempo en una meditación inquieta, cubierto, la mitad del cuerpo hasta los pies, por una felpa anchurosa. Quiero morir y busco las sugestiones lúgubres, y a mi lado arde constantemente este tenebrario, antes escondido en un desván de la casa.
En esta situación me visita, increpándome ferozmente, el espectro de mi víctima. Avanza hasta mí con las manos vengadoras en alto, mientras mi continuo servidor se arrincona de miedo; pero no dejaré esta mansión sino cuando sucumba por el encono del fantasma inclemente. Yo quiero escapar de los hombres hasta después de muerto, y tengo ordenado que este edificio desaparezca, al día siguiente de finar mi vida y junto con mi cadáver, en medio de un torbellino de llamas.
Vislumbre del día aciago
El prado fenece en una arboleda. Los vegetales, de un verde luctuoso, prosperan libremente al aire embebido, fiados al sol mortecino. Un ave friolenta, de gorjeo tenue, sube en demanda de la luz. Vuela y trina en medio de un débil esplendor blanco. Posa alguna vez sobre el techo rojo de un edificio, mansión de dos pisos, aislada y abandonada.
Lamenta la primavera transparente, cuando revolaba, trazando orbes y rayas fugaces. Soporta diluvios y torbellinos, meteoros de la estación maligna. Observa el reposo de las nubes y de las sombras amontonadas. Recibe la sugestión de la tierra letárgica y permanece inmóvil, sumada al panorama desanimado.
Resiste las energías calamitosas, soltadas de su cárcel nocturna, juntando los débiles alientos de sí misma, acostumbrada a las oscilaciones de la naturaleza inmortal; y guarda semejanza con el espectador de una escena litúrgica, preliminar del retorno indefectible del júbilo, comentada por el viento en su triste pífano.
Cuento desvariado
El infante de los reyes proscritos fue abandonado en un esquife, después de vencidos en la contienda desesperada.
Bogaba en medio del cántico de las olas salvajes, hacia la isla de los naufragios, visitada por las aves. Aportó derechamente donde lo esperaba el adepto de una ciencia aborrecida, árbitro de los elementos, adornado con una guirnalda de roble. Había dejado su retiro, entre las ruinas de fortaleza sin memoriales, al sospechar el arribo del predestinado.
Debía transmitirle las enseñanzas fiadas a la memoria de una secta formal, temerosa de escribirlas.
El niño creció con solo respirar un aire vital. Mandaba sobre la milicia de las aves, celosas de contentar su voluntad inocente y de contarles mensajes de un origen superior.
Su vida apacible conserva el dejo de un solo pesar, desde la evasión inopinada del maestro. La isla alargaba en ese momento de la tarde su sombra triangular sobre el mar violáceo.
La luna, anegada en la borrasca, inspira al solitario la imagen de una mujer distante, de alma simpática.
La busca en un bajel insumergible, de estela argentina.
Ella vive, abrazada a una esperanza, en el aposento más alto de una torre.
El proscrito descubre su única hermana en la mujer vigilante.
Conoce el principio de su separación y recupera, por sus avisos y con los medios aprendidos en la isla tormentosa, los bravos súbditos de sus progenitores.
Entrevisión del peregrino
El vendaval riguroso, nacido en el secreto de un páramo, sacude los árboles encarados al crepúsculo violáceo. Los sones del viento, flébiles y largos, recorren la ciudad de las ruinas monumentales, donde el contado transeúnte desaparece con pasos de muda sombra. El sol esclarece las cúpulas de las mansiones de ecos profundos.
En los jardines impenetrables, murados de excelsas paredes, que despiertan la emoción opresiva de un secuestro en hundido calabozo, prosperan los árboles verdinegros y piramidales, rezagos de una flora pretérita. A cada paso algún recinto espacioso brinda su lóbrega soledad, bajo la guardia de quimeras ornamentales, reliquias de un arte excepcional, símbolos de una fe desertada.
La rotura de los monumentos revela profanaciones sucesivas a fuerza de armas, obra de invasores arribados en tumultuosa caballería, y la despoblación recuenta la visita de las epidemias errabundas, criadas en lejanas riberas inundadas, en el seno de los pantanos cálidos.
Aves engrifadas, de hábitos sanguinarios, cortejo de ejércitos, celebran el estrago, y describen en la atmósfera letal, antes de caer sobre la presa, vuelos arremolinados en forma de embudo. Columbran, tangente al horizonte, la última cinta de la luz execrada, y su conjunto movedizo, encima de los pórticos maltratados, desordena la noche estancada.
Santoral
El monje vive en la caverna, originada de pretéritos asaltos del mar. El agua vehemente consiguió practicar un portillo en la roca.
La costa retorcida, alba de tantas olas, es la orla del manto de la noche cerrada.
La aspiración de las criaturas al infinito se torna angustiosa bajo el peso de la sombra. Adivinan y sienten el cerco de un cautiverio.
Seres informes se deslizan por el aire fluido. Son agentes del mal, anteriores al nacimiento de la tierra, más poderosos en el cambio de estación.
El monje está rodeado por las tentaciones del miedo. Acude al oficio de la media noche, aprendido de una hermandad sigilosa.
El socorro del cielo fuga las potencias enemigas de la luz. Se manifiesta en el trueno hondo y espacioso, en el relámpago entrecortado.
La faz del monje conserva para siempre el estupor de la noche del prodigio.
El romance del bardo
Yo estaba proscrito de la vida. Recataba dentro de mí un amor reverente, una devoción abnegada, pasiones macerantes, a la dama cortés, lejana de mi alcance.
La fatalidad había signado mi frente.
Yo escapaba a meditar lejos de la ciudad, en medio de ruinas severas, cerca de un mar monótono.
Allí mismo rondaban, animadas por el dolor, las sombras del pasado.
Nuestra nación había perecido resistiendo las correrías de una horda inculta.
La tradición había vinculado la victoria en la presencia de la mujer ilustre, superviviente de una raza invicta. Debía acompañarnos espontáneamente, sin conocer su propia importancia.
La vimos, la vez última, víspera del desastre, cerca de la playa, envuelta por la rueda turbulenta de las aves marinas.
Desde entonces, solamente el olvido puede enmendar el deshonor de la derrota.
La yerba crece en el campo de batalla, alimentada con la sangre de los héroes.
Vestigio
Tu suerte infundía el pesar de una ilusión anulada, de una felicidad escapada y distante; tu distinción exótica daba relieve a la desventura interminable de una vida anómala. Yo escuchaba tus lamentaciones de criatura débil, amenazada y fugitiva.
Vestías de azul y blanco, los colores de la ola momentánea; y tus ojos, de mirada atónita y lejana, compendiaban un nostalgioso panorama oceánico. Yo celebraba tu belleza alba y taciturna de pájaro boreal.
Adornabas la tarde; y yo recuerdo que entonces acrecentaba la melancolía del poniente e inundaba la ciudad patricia una procelosa irrupción de nieblas, indómitas mensajeras del mar.
La muerte benévola te llevó dormida a su limbo oscuro y vano; pero tu imagen alada, vencedora del olvido, humilla las malezas de mi jardín sellado con una sobrenatural blancura de mármol.
II. Del libro Las formas del fuego
El Mandarín
Yo había perdido la gracia del emperador de China.
No podía dirigirme a los ciudadanos sin advertirles de modo explícito mi degradación.
Un rival me acusó de haberme sustraído a la visita de mis padres cuando pulsaron el tímpano colocado a la puerta de mi audiencia.
Mis criados me negaron a los dos ancianos, caducos y desdentados, y los despidieron a palos.
Yo me prosterné a los pies del emperador cuando bajaba a su jardín por la escalera de granito. Recuperé el favor comparando su rostro al de la luna.
Me confió el develamiento y el gobierno de un distrito lejano, en donde habían sobrevenido desórdenes. Aproveché la ocasión de probar mi fidelidad.
La miseria había soliviantado los nativos. Agonizaban de hambre en compañía de sus perros furiosos. Las mujeres abandonaban sus criaturas a unos cerdos horripilantes. No era posible roturar el suelo sin provocar la salida y la difusión de miasmas pestilenciales. Aquellos seres lloraban en el nacimiento de un hijo y ahorraban escrupulosamente para comprarse un ataúd.
Yo restablecí la paz descabezando a los hombres y vendiendo sus cráneos para amuletos. Mis soldados cortaron después las manos de las mujeres.
El emperador me honró con su visita, me subió algunos grados en su privanza y me prometió la perdición de mis émulos.
Sonrió dichosamente al mirar los brazos de las mujeres convertidos en bastones.
Las hijas de mis rivales salieron a mendigar por los caminos.
La isla de las madréporas
Los salvajes miran una mueca en el rostro de la luna. Se llenan de susto e imputan al ogro nocturno alguna ofensa infligida al astro malignante.
Sintieron durante el sueño sus pisadas rotundas. Debía de apoyar en ese momento su talla desemejable sobre un asta arrancada del bosque.
El más gallardo de los mozos se dispone a salir en demanda de la ballena. Los compañeros celebran sus hazañas de cazador, su impavidez en el escalamiento de las montañas y traen su genealogía del buitre carnicero.
Un lamento del bosque desaconsejaba la empresa del joven caudillo y sonó más fuertemente al salir en su nave de velamen de esparto.
Los compañeros lo seguían cabizbajos y se equivocaban a menudo en la maniobra.
El joven cazador, esperanza de una sociedad natural, divisa un pez deleznable y lo persigue apasionadamente. Los compañeros se quejan de la caza infructuosa y proponen el retorno.
El joven caudillo pierde el dominio de sí mismo y solicita derechamente su ruina. Se enreda en la soga del arpón y lo dispara consumiendo el esfuerzo de su brazo.
El pez herido lo arrastra al abismo de las aguas y un torbellino de gaviotas señala, días enteros, el paraje del suceso.
El emigrado
Quedé solo con mi hijo cuando la plaga mortífera hubo devastado la capital del reino venido a menos. Él no había pasado de la infancia y me ocupaba el día y la noche.
Yo concebí y ejecuté el proyecto de avecindarme en otra ciudad, más internada y en salvo. Tomé al niño en brazos y atravesé la sabana inficionada por los efluvios de la marisma.
Debía pasar un pequeño río. Me vi forzado a disputar el vado a un hombre de estatura aventajada, cabellos rojos y dientes largos. Su faz declaraba la desesperación.
Yo lo compadecí a pesar de su actitud impertinente y de su discurso injurioso.
Pude alojarme en una casa deshabitada largo tiempo y acomodé al niño en una cámara de tapices y alfombras. Él padecía una fiebre lenta y delirios manifestados en gritos.
El mismo hombre importuno vino a ofrecerme, después de una noche de angustia, el remedio de mi hijo. Lo ofrecía a un precio exorbitante, burlándose interiormente de mis recursos exiguos. Me vi en el caso de despedirlo y de maldecirlo.
Pasé ese día y el siguiente sin socorro alguno.
Yo velaba cerca del alba, en la noche hostil, cuando sentí, en la puerta de la calle, una serie de aldabonazos vehementes.
Me asomé por la ventana y solo vi la calle anegada en sombras.
Mi hijo moría en aquel momento.
El hombre de carácter cetrino había sido el autor del ruido.
El nómade
Yo pertenecía a una casta de hombres impíos. La yerba de nuestros caballos vegetaba en el sitio de extintas aldeas, igualadas con el suelo. Habíamos esterilizado un territorio fluvial y gozábamos llevando el terror al palacio de los reyes vestidos de faldas, entretenidos en juegos sedentarios de previsión y de cálculo.
Yo me había apartado a descansar, lejos de los míos, en el escombro de una vivienda de recreo, disimulada en un vergel.
Un aldeano me trajo pérfidamente el vino más espirituoso, originado de una palma.
Sentí una embriaguez hilarante y ejecuté, riendo y vociferando, los actos más audaces del funámbulo.
Un peregrino, de rostro consumido, acertó a pasar delante de mí. Dijo su nombre entre balbuceos de miedo. Significaba Ornamento de Doctrina en idioma litúrgico.
La poquedad del anciano acabó de sacarme de mí mismo. Lo tomé en brazos y lo sumergí repetidas veces en un río cubierto de limo. La sucedumbre se colgaba a los sencillos lienzos de su veste. Lo traté de ese modo hasta su último aliento.
Devolvía por la boca una corriente de lodo.
Recuperé el discernimiento al escuchar su amenaza proferida en el extremo de la agonía.
Me anunciaba, para muy temprano, la venganza de su ídolo de bronce.
El convite
Thais era una cortesana de la antigüedad. Su nombre constaba en la obra perdida de Menandro. El tiempo respetaba su juventud y yo no he encontrado en los residuos de la era clásica ninguna señal de su muerte.
He leído una hazaña de su perfidia en un documento reconstituido. Si yo no revelara a los hombres ese episodio, faltaría a los consejos de la moral de Plutarco.
Thais atrajo sus amantes a una celada, después de reconciliarlos mutuamente. Se acomodaron en unas curules de marfil, dignas de un senado de reyes. La mujer los dejó maravillados y suspensos con la bizarría de su imaginación y les ciñó una corona de adormideras, mientras arrojaba al fuego un laurel seco. Ese laurel había bastado para defender la vida de un héroe en la empresa de visitar los infiernos.
Los invitados quedaron embelesados y perdidos en la incertidumbre.
Thais había abolido su entendimiento y les había inspirado la ilusión de estar siempre en medio de los preludios del alba. Oían a veces un himno desvanecido en la bruma cándida. Lo entonaban unas jóvenes coronadas de jacintos.
Las arpías y las quimeras tejían un vuelo circular y bajaban a colgarse de los brazos de un árbol insociable.
El remordimiento
El gentil hombre pinta a la acuarela una imagen de la mujer entrevista. La vio en el secreto de su parque, aderezada para salir a caza, en medio de una cuadrilla de monteros armados de venablos.
El gentil hombre imprime la visión fugaz, marca la figura delgada y transparente.
Los caballos salieron a galope, ajando la hierba de la pradera lustrada por la lluvia. El gentil hombre se incorporó a la cabalgata, de donde toma la escena para el arte de su afición.
Recuerda las peripecias y los casos de la partida y, sobre todo, la muerte de su rival, precipitando dentro de un foso inédito en el curso de la carrera.
El gentil hombre fue inhábil para salvar la vida del jinete y llega hasta considerarse culpable. Abandona el pincel y se cubre con las manos el rostro demudado por las sugestiones de una mente sombría.
La verdad
La golondrina conoce el calendario, divide el año por el consejo de una sabiduría innata. Puede prescindir del aviso de la luna variable.
Según la ciencia natural, la belleza de la golondrina es el ordenamiento de su organismo para el vuelo, una proporción entre el medio y el fin, entre el método y el resultado, una idea socrática.
La golondrina salva continentes en un día de viaje y ha conocido desde antaño la media del orbe terrestre, anticipándose a los dragones infalibles del mito.
Un astrónomo desvariado cavilaba en su isla de pinos y roquedos, presente de un rey, sobre los anillos de Saturno y otras maravillas del espacio y sobre el espíritu elemental del fuego, el fósforo inquieto. Un prejuicio teológico le había inspirado el pensamiento del situar en el ruedo del sol el destierro de las almas condenadas.
Recuperó el sentimiento humano de la realidad en medio de una primavera tibia. Las golondrinas habituadas a rodear los monumentos de un reino difunto, erigidos conforme una aritmética primordial, subieron hasta el clima riguroso y dijeron al oído del sabio la solución del enigma del universo, el secreto de la esfinge impúdica.
La espía
El licenciado escribe una breve novela de equivocaciones y de casos imprevistos, ocupando las demoras de una corte en donde juzga, mal remunerado y holgazán.
El licenciado no pernocta en la ciudad, sino en su contorno. Se retira a una casa de corredores largos y cámaras solemnes, revestidas de cal, agazapada en una aldea anónima. Los ingenuos lugareños reparan en la acedía de la faz.
El licenciado se repone del tedio inventando lances y percances. Imagina las ansias y las querellas de los amantes y las graba en letras indelebles. Reclina, de vez en cuando, la frente del pergamino, llena de memorias, en la mano derecha. Prolonga la faena hasta el asomo de la mañana, bajo la mortecina luz de cera.
El licenciado abandona la pluma cuando la aurora muestra su cara de moza rubicunda.
Pasa al aderezo de su persona ante un espejo de Lorena, de esplendor mustio, y cuando retira los cabellos grises, observa la calavera astuta de la muerte.
La guerra
El hombre de inteligencia rudimentaria salió a cazar lejos de su llanura inundada, al empezar el día de una época primitiva.
Dirigió sus pasos a un desfiladero de origen volcánico, donde habitaban dragones crispados y aves deformes y perezosas.
Escogió, durante el trayecto, las piedras más sólidas, para armar su honda.
Emitió gritos con el mayor aliento, usando las manos a guisa de tornavoz.
Otro hombre apareció, vestido de una zamarra y aparejado a la lucha. Vociferaba desde la cima de un monte. Su rostro se perdía en el bosque del cabello y de la barba.
El combate duró, sin decidirse, un tiempo indefinido. Hilos de sangre pintaban la cara y el pecho de los rivales.
Una mujer falseó cautelosamente el pie del defensor y lo precipitó desde la altura. Se vengaba de una sumisión abyecta.
El vencedor la toma bajo su autoridad e impone sobre sus hombros la suma del botín. La dirige hacia la llanura por una cuesta breve.
Se despreocupa de la espalda abrumada y de los pies sangrientos de la cautiva.
Nocturno
Quise hospedarme solo en la casa de portada plateresca.
Me esforcé mucho tiempo restableciendo el uso de los cerrojos. Mis pasos herían el suelo sonoro y descomponían la vieja alfombra de polvo.
Sujetos de formas vanas apagaban los fanales al empezar la noche, rodeándome de tinieblas agónicas, y el edificio de dos pisos desaparecía en la semejanza de una cabellera desatada por el huracán.
Yo esperaba ansiosamente un prodigio.
He visto una mujer de fisonomía noble, de rasgos esculpidos por la memoria de un pesar. Ocupaba una rotura súbita de la sombra y acercaba el rostro a la cabecera de un féretro.
La fractura de una fiola de cristal despedía un sonido armonioso y la fantasmagoría zozobraba en la oscuridad impenetrable.
La suspirante
La hermosa ha regresado de muy lejos. Se encierra nuevamente en su cámara inaccesible, satisfaciéndose con el mueble esbelto y la baratija exótica. Impone el recuerdo de una era señorial, rodeándose de las escenas sucesivas de un tapiz.
La hermosa se pierde en la lectura de sucesos extravagantes, acontecidos en reinos imaginarios, y narrados con semblante de parodia. Vuelve sobre un pasaje burlesco, en donde alterna un pastor con el bufón expulsado de la corte.
La dama displicente se engolfa en las peripecias de un relato incomparable y suspende el entretenimiento cuando empieza una batalla entre caballeros de sobrenombres ínclitos.
La dama renuente, aficionada a las quimeras de la imaginación, sueña con huir de este mundo a otro ilusorio.
Nadie podría averiguar el derrotero de su fuga.
La hermosa vuela sobre los caminos cegados por la nieve y un búho solitario da el alarma en la noche fascinada por el plenilunio.
El Rajá
Yo me extravié, cuando era niño, en las vueltas y revueltas de una selva.
Quería apoderarme de un antílope recental. El rugido del elefante salvaje me llenaba de consternación. Estuve a punto de ser estrangulado por una liana florecida.
Más de un árbol se parecía al asceta insensible, cubierto de una vegetación parásita y devorado por las hormigas.
Un viejo solitario vino en mi auxilio desde su pagoda de nueve pisos. Recorría el continente dando ejemplos de mansedumbre y montado sobre un búfalo, a semejanza de Lao-Tsé, el maestro de los chinos.
Pretendió guardarme de la sugestión de los sentidos, pero yo me rendía a los intentos de las ninfas del bosque.
El anciano había rescatado de la servidumbre a un joven fiel. Lo compadeció al verlo atado a la cola del caballo de su señor.
El joven llegó a ser mi compañero habitual. Yo me divertía con las fábulas de su ingenio y con las memorias de su tierra natal. Le prometí conservarlo a mi lado cuando mi padre, el rey juicioso, me perdonase el extravío y me volviese a su corte.
Mi desaparición abrevió los días del soberano. Sus mensajeros dieron conmigo para advertirme su muerte y mi elevación al solio.
Olvidé fácilmente al amigo de antes, secuaz del eremita. Me abordó para lamentarse de su pobreza y declararme su casamiento y el desamparo de su mujer y de su hijo.
Los cortesanos me distrajeron de reconocerlo y lo entregaron al mordisco sangriento de sus perros.
El festín de los buitres
Había pedido la seguridad y el atrevimiento después de sacrificar a su mujer. La había sorprendido en una entrevista con el enemigo y le infirió la muerte antes de escuchar la primera disculpa.
Había quedado solo y casi inerme. La tribu peregrina había sucumbido en la porfía con ejércitos regulares. El superviviente no contaba otros bienes sino su caballo y un carro encomendado a la fuerza de sus canes y en donde se guarnecía de la lluvia. Habría muerto de hambre si no se atreviera con las raíces incultas y con las viandas aprovechadas por los gitanos en su dieta indigente.
Recibía a cada instante una advertencia de la suerte. Llegó a desconocer el ruido de sus propios pasos y giró sobre sí mismo para defenderse. Un aparecido acostumbraba interrumpirle el sueño, violentando la puerta de su vivienda en medio de la jauría consternada.
El proscrito decidió abandonarse a merced de los sucesos. Se encontró fortuitamente con una mendiga lastimosa el día de caer prisionero y de ser victimado. La ancianidad la había convertido en una grulla de muletas.
La mendiga deseaba el fin de la guerra continua, en donde había perdido sus hijos, y se prestaba al oficio de espía.
Los vencedores sobrevinieron por vías distintas y desvanecieron el último ademán de la defensa. Lo hirieron a satisfacción.
La mendiga se limitó a sellar con un puño de tierra la faz del héroe.
Las suplicantes
Las mujeres fugitivas se prosternan a los pies del rey y se expresan en voces entrecortadas, sin ordenar el cuento de su desgracia.
El rey no consigue entenderlas sino cuando se aparta a un lado con la más serena y diserta.
No podían sufrir los oprobios de su señor. Se horrorizaban de sus bigotes lacios, de su cara cetrina, de su vientre descolgado sobre unas piernas de enano.
Yo salí inmediatamente a impedir la generosidad del rey y lo disuadí de salvar a las fugitivas.
Yo había dominado, en esos días, una sedición entre las mujeres de mi serrallo. Se dejaron aconsejar de un eunuco malicioso y deforme, comparado por ellas mismas al cebú.
Yo le había inferido el agravio más pesado entre los musulmanes, arrojándole al rostro una de mis pantuflas cuando me hallaba enfurecido por un brebaje de cáñamo.
Las suplicantes fueron devueltas a su dueño por mi consejo y bajo mi dirección. Marcharon a pie, atadas entre sí por los cabellos, a través de un arenal ardiente y bajo el azote de uno de mis esclavos.
Yo las puse en manos de su amo y le recomendé un castigo memorable.
Las paseó, en medio de la gritería popular, montadas de espaldas sobre unos camellos roídos de sarna.
Unas viejas les salieron al encuentro, dirigiéndoles motes desvergonzados y lanzándoles puños de la basura de la calle.
El reino de los cabiros
Unas aves negras y de ojos encarnizados se alojaban entre los mármoles derruidos. Infligían la afrenta de las arpías soeces. Andaban a saltos menudos y alzaban un vuelo inelegante.
La vega de la ciudad abundaba en arbustos malignos citados, para memoria de la venganza y amargura, en más de un libro sapiencial.
Un busto de mirada absorta, ceñido de guirnalda de yedra, se alzaba a cada momento sobre su pedestal roto. El suelo de los jardines violados había dado albergue, un siglo antes, a las víctimas de una histórica epidemia.
La luz del día regurgitaba de una rotura del globo del sol, y la noche, duradera cual las del invierno, estaba a cargo de un astro, de orbe incompleto y de través.
Unos hombrecillos deformes brotaban del suelo, en medio del sopor nocturno. Salían por una apertura semejante al escotillón de un tablado. Sus ojos eran oblicuos y el cabello lacio y espeso invadía la angosta zona de la frente. Respondieron a mi interpelación valiéndose de un gesto lúbrico y hube de asestarles el puño sobre la faz dura, como de piedra. La mano me sangra todavía.
Yo no contaba otra amistad sino la de una mujer desconsolada, atenta a mi bien y a las memorias de un mundo superior. No sabría decir su nombre. Yo olvidaba, en el principio de cada mañana, su discurso.
Ella misma me puso en el camino del mar y me señaló una estrella sin ocaso.
A poco de soltar las velas al viento próspero, vi alzarse, desde el sitio donde me habían despedido con lamentos, una interminable espiral de humo.
El protervo
Nosotros constituíamos una amenaza efectiva.
Los clérigos nos designaban por medio de circunloquios al elevar sus preces, durante el oficio divino.
Decidimos asaltar la casa de un magistrado venerable, para convencerlo de nuestra actividad y de la ineficacia de sus decretos y pregones.
Esperaba intimidarnos al doblar el número de sus espías y de sus alguaciles y al lisonjearlos con la promesa de una recompensa abundante.
Ejecutamos el proyecto sigilosamente y con determinación y nos llevamos la mujer del juez incorruptible.
El más joven de los compañeros perdió su máscara en medio de la ocurrencia y vino a ser reconocido y preso.
Permaneció mudo al sufrir los martirios inventados por los ministros de la justicia y no lanzó una queja cuando el borceguí le trituró un pie. Murió dando topetadas al muro del calabozo de piso hundido y de techo bajo y de plomo.
Gané la mujer del jurista al distribuirse el botín, el día siguiente, por medio de la suerte. Su lozanía aumentaba el solaz de mi vivienda rústica. Sus cortos años la separaban de un marido reumático y tosigoso.
Un compañero, enemigo de mi fortuna, se permitió tratarla con avilantez. Trabamos una lucha a muerte y lo dejé estirado de un trastazo en la cabeza. Los demás permanecieron en silencio, aconsejados del escarmiento.
La mujer no pudo sobrellevar la compañía de un perdido y murió de vergüenza y de pesadumbre al cabo de dos años, dejándome una niña recién nacida.
Yo la abandoné en poder de unas criadas de mi confianza, gente disoluta y cruel, y volví a mis aventuras cuando la mano del verdugo había diezmado la caterva de mis fieles.
Muchos seguían pendientes de su horca, deshaciéndose a la intemperie, en un arrabal escandaloso.
Al verme solo, he decidido esperar en mi refugio la aparición de nuevos adeptos, salidos de entre los pobres.
Dirijo a la práctica del mal, en medio de mis años, una voluntad ilesa.
Las criadas nefarias han dementado a mi hija por medio de sugestiones y de ejemplos funestos. Yo la he encerrado en una estancia segura y sin entrada, salvo un postigo para el paso de escasas viandas una vez al día.
Yo me asomo a verla ocasionalmente y mis sarcasmos restablecen su llanto y alientan su desesperación.
Hesperia
El sacerdote refiere los acontecimientos prehistóricos. Describe un continente regido por monarcas iniciados, de ínfulas venerables y tiaras suntuosas, y cómo provocaron el cataclismo en donde se perdieron, alzados contra los númenes invulnerables.
El sacerdote se confesó heredero de la sabiduría aciaga, recogida y atesorada por él mismo y los de su casta.
Infería golpes al rostro de las panteras frenéticas. Afrontaba la autoridad de los leones y percudía su corona. Captaba, desde su observatorio, las centellas del cielo por medio de un mecanismo de hierro.
Se ocupó de facilitar mi viaje de retorno. Su galera de veinte remos por banda surcaba, al son de un pífano, el golfo de las verdes olas.
Volví al seno de los míos, a celebrar con ellos la ceremonia de una separación perdurable.
La belleza de la mañana aguzaba el sentimiento de la partida.
Debía seguir el consejo del sacerdote interesado en mi felicidad, fijándome, para siempre, en la península de la primavera asidua.
El justiciero
Yo era un prelado riguroso. Mi autoridad pesaba sin contemplaciones sobre un distrito fortificado. Mi palacio gobernaba el río de la frontera, de cauce irregular, alterado por el precipicio y la caverna. Mi estandarte, en figura de triángulo, mandaba con acento vigoroso el concierto de escarpas, reductos y atalayas.
Yo quería imponer, en su significación cabal, los dragantes de mi blasón.
Me encarnizaba especialmente con los delitos de condescendencia y de flaqueza. Vivía sumido en la ventilación del problema de la gracia y del albedrío, y sustraído al hechizo de la naturaleza sensible.
Yo ordené el castigo inhumano del emparedamiento al saber el caso de una monja enamorada y permanecí impasible a la súplica de sus deudos arrodillados.
La infeliz se dirigió al sitio del suplicio al compás de una música sorda y llevando a la diestra el cirio de la penitencia.
Yo me enfermé de un mal incurable al recibir, el día siguiente, la visita del progenitor de la víctima. El anciano había aprendido, en la compañía de las aves, un arte afectuoso. Habitaba, hasta ese momento, en la linde de una floresta, en la vecindad de los ruiseñores, y los había defendido de la saña innata del gavilán.
Las aves le habían referido, en trinos y gorjeos, el cuento de esa vieja enemistad, notada, desde el alba de la historia, en más de una teogonía venerable.
El anciano tañía el violón de un ángel filarmónico, visto por mí en una miniatura alegórica del paraíso.
Sus increpaciones, en el momento de alejarse, dieron al traste con mi severidad.
El malcasado
Yo era el senescal de la reina del festín. Habíamos constituido una sociedad jocunda y de breve existencia, recordando los estatutos de la república jovial establecida en el principio del Decamerón. Las cigarras fervientes molestaban, a veces, desde los olivos.
Donceles o, mejor dicho, damiseles vanos amaestraban en la danza los perros favoritos de las mujeres. Llorábamos de risa al contemplar el gesto de una grulla de instintos imitativos. Reproducíamos algunos momentos del genio extravagante de Aristófanes.
Cuando volví del campo a la ciudad, redimido de la petulancia faunesca, vinieron a mi encuentro los magnates de mi trato y compañía, mercaderes habituados a la riqueza hereditaria. Abandonaron un momento su actitud distinguida y el estrado en donde pregonaban su dignidad y me enunciaron una misma frase acompasada, en señal de condolencia. Mi noble señora había salido de este siglo.
Una mano desconocida había depositado, antes de mi deserción, una corona de flores lívidas en la mesa de su oratorio. Esa corona, ceñida a la frente de la muerta, bajó también al reino de las sombras. Encarecía el rostro lánguido y lo asemejaba al de una santa en el arte rutinario de un monje.
Yo descubrí el nombre del sitio recordando una lamentación de Orestes.
Bajo el velamen de púrpura
Yo había pasado la mitad de la noche a la vista de las frías constelaciones y vine a recogerme y a dormir en una sopeña, a la manera de Orfeo.
Hallaba menos al joven compañero de mis fatigas. Él era hijo de un rey precipitado de su trono y había llegado hasta mí después de recorrer climas distintos.
Me apareció en sueños y me refirió su muerte a manos de unos cabreros insensibles. Su cuerpo había sido abandonado en un desierto de piedras. Allí reptaban pesadamente unos vestiglos nacidos del océano.
Gimió inconsolable hasta el momento de tenderle mi diestra, en seguridad de mi culto por su memoria. Él temía especialmente a un sepulturero de la vecindad, encarnizado en romper la cabeza de los difuntos. Se retiró en paz, prometiéndome su inmediato retorno al originario torbellino del sol.
Yo entregué al fuego su cadáver en la mañana del día siguiente.
Guardo sus cenizas en una urna de ciprés incorruptible, para sumarlas a las de mí mismo el día supremo, y esa urna es el único tesoro ganado por mí en este viaje involuntario.
El escolar
La sonámbula sufría de la perfidia de un amante. Había enfermado de considerar una aspiración remota.
Merecía el nombre de visionaria y profetisa y pasaba la mitad del día arrodillada delante de una imagen de arcilla negra. Le tributaba siempre el exvoto de una flor cantada en las hipérboles de la Biblia y conservada por muchas generaciones devotas. La flor exhausta recuperaba su perfume bajo el rocío del agua bendita. Había adornado el peto de un cruzado.
La sonámbula me predijo el éxito de mis intentos y me inspiró la voluntad de aplicarme al juego de manera más vehemente. Salía vencedor de los garitos en medio del asombro y de la envidia de los perdularios. Malograron su tiempo ordenándome asechanzas e invitándome a fiestas campestres. Me rodeaban solapados y famélicos.
La sonámbula me separó de usar los consejos de un médico en la crisis de una fiebre inopinada. Me salvó de recibir los gérmenes de una enfermedad desaseada y frustró una vez más el despecho de los perdidosos.
Yo la recibí en mi compañía y la llevé a respirar las auras del mar de Sicilia, de donde vino el restablecimiento de su hermosura.
Mis enemigos nos dispararon por última vez sus arcabuces desde unas ruinas.
Yo había dejado mis lares nativos con el propósito de reconstituir un momento deplorable de la antigüedad bajo la sombra de Tucídides.
El alumno de Tersites
Yo me había internado en la selva de las sombras sedantes, en donde se holgaba, según la tradición, el dios ecuestre del crepúsculo. Era un sagitario retirado del mundo y sustraído a la alegría y recibió por ello el castigo de una muerte anticipada. El numen de la luz le guardó un duelo continuo y le encomendó la hora ambigua del día.
Su amada había recibido la merced de la inmortalidad y recorría las veredas y atravesaba la espesura del monte, en donde reinaba perpetuamente la misma hora, a la vista de los celajes cárdenos.
Un pensamiento supremo la había enmudecido.
El matorral componía una alfombra delante de sus pies y los árboles, soñando con el mediodía rutilante, arrojaban sobre su cabeza una lluvia de flores martirizadas.
Yo me había internado en la soledad silvestre, llevando de compañero al bufón desterrado de la corte. Decía sus gracejos en forma de argumento, parodiando risueñamente a los escolares y doctores. Shakespeare lo mienta en uno de sus dramas. Había incurrido, por imprudente, en el enojo de un rey venerable y de sus hijas.
El bufón dirigió la palabra, en son de festividad, a la mujer del bosque entredicho, elevada al mismo privilegio de las personas divinas, de hollar la tierra con pies desnudos e ilesos.
El bosque embelesado se mudó repentinamente en un cantizal y el flagelo del relámpago azotó las higueras condenadas a la esterilidad.
Carnaval
Una mujer de facciones imperfectas y de gesto apacible obsede mi pensamiento. Un pintor septentrional la habría situado en el curso de una escena familiar, para distraerse de su genio melancólico, asediado por figuras macabras.
Yo había llegado a la sala de la fiesta en compañía de amigos turbulentos, resueltos a desvanecer la sombra de mi tedio. Veníamos de un lance, donde ellos habían arriesgado la vida por mi causa.
Los enemigos travestidos nos rodearon súbitamente, después de cortarnos las avenidas. Admiramos el asalto bravo y obstinado, el puño firme de los espadachines. Multiplicaban, sin decir palabra, sus golpes mortales, evitando declararse por la voz. Se alejaron, rotos y mohínos, dejando el reguero de su sangre en la nieve del suelo.
Mis amigos, seducidos por el bullicio de la fiesta, me dejaron acostado sobre un diván. Pretendieron alentar mis fuerzas por medio de una poción estimulante. Ingerí una bebida malsana, un licor salobre y de verdes reflejos, el sedimento mismo de un mar gemebundo, frecuentado por los albatros.
Ellos se perdieron en el giro del baile.
Yo divisaba la misma figura de este momento. Sufría la pesadumbre del artista septentrional y notaba la presencia de la mujer de facciones imperfectas y de gesto apacible en una tregua de la danza de los muertos.
III. Del libro El cielo de esmalte
El valle del éxtasis
Yo vivía perplejo descubriendo las ideas y los hábitos del mago furtivo. Yo establecía su parentesco y semejanza con los músicos irlandeses, juntados en la corte por una invitación honorable de Carlomagno. Uno de esos ministriles había depositado entre las manos del emperador difunto, al celebrarse la inhumación, un evangelio artístico.
El mago furtivo no cesaba de honrar la memoria de su hija y sopesaba entre los dedos la corona de perlas de su frente. La doncella había nacido con el privilegio de visitar el mundo en una carrera alada. La muerte la cautivó en una red de aire, artificio de cazar aves, armado en alto. Su progenitor la había bautizado en el mar, siguiendo una regla cismática, y no alcanzó su propósito de comunicarle la invulnerabilidad de un paladín resplandeciente.
El mago preludiaba en su cornamusa, con el fin de celebrar el nombre de su hija, una balada guerrera en el sosiego nocturno y de esa misma suerte festejaba el arribo de la golondrina en el aguaviento de marzo.
La voz de los sueños le inspiró el capricho de embellecer los últimos días de su jornada terrestre con la presencia de una joya fabulosa, a imitación de los caballeros eucarísticos. Se despidió de mí advirtiéndome su esperanza de recoger al pie de un árbol invisible la copa de zafir de Teodolinda, una reina lombarda.
Los herejes
La doncella se asoma a ver el campo, a interrogar una lontananza trémula. Su mente padece la visión de los jinetes del exterminio, descrita en las páginas del Apocalipsis y en un comentario de estampas negras.
La voz popular decanta la lluvia de sangre y el eclipse y advierte la similitud con las maravillas de antaño, contemporáneas del rey Lear.
Un capitán, desabrido e insolente con su rey, fija la tienda de campaña, de seda carmesí, en medio de las ruinas. Los soldados, los diablos de la guerra, dejan ver el tizne del incendio o del infierno en la tez árida y su roja pelambre. Un arbitrista, usurpador del traje de Arlequín, los persuade a la licencia y los abastece de monedas de similor y de papel.
La doncella aleja la muchedumbre de los enemigos, prodigando las noches de oración. Se retiran delante de una maleza indeleble, después de fatigarse vanamente en la apertura de un camino. El golpe de sus hierros no encontraba asiento y se perdía en el vacío.
Lucía
Yo abría las ventanas de la cámara desnuda y fiaba el nombre de la ausente a los errores de una ráfaga insalubre. Mi voz combatía una lápida, imitaba el asalto del ave del océano sobre el fanal.
Yo adivinaba los acentos claros del alba, salía de mi retiro y pisaba con reverencia y temor la escalinata roída por la intemperie. Yo divertía la pesadumbre con la vista de un horizonte diáfano. El fresno y el pino menudeaban lejos y a la ventura en el país de lagos y raudales.
Yo me censuraba fielmente. Quería atinar un desliz de ineptitud o de apatía en el proceso de sus dolores inhumanos y no recordaba sino mi actividad y mi presencia continua en el aposento. Su muerte reprodujo el semblante de la agonía de Jesús.
Las brumas lentas nacían, al empezar la noche, de los pozos del agua pluvial, sosegaban los ruidos y se perdían en la vivienda alucinada.
Los velos del agua palúdica facilitaron el regreso de la virgen asidua. Se allanó a dejar en mis manos, señal de reconocimiento, la presea de su candor. Me devolvió la corona de su frente.
El capricornio
Fijamos la tienda de campaña en el suelo de arena, invadido por el agua de una lluvia apacible. Vivíamos sobre las armas con el fin de eludir la sorpresa de unos jinetes de raza imberbe.
Unas aves de pupila de fuego, metamorfosis de unos lobos empedernidos, alteraban la oscuridad secreta. Un lago trémulo recogía en su cuenca la vislumbre de un cielo versátil.
Sufríamos humildemente la penuria del clima. Derribamos un cabrío, el primero de una tropa montaraz, y nos limitamos a su vianda rebelde, coriácea. Los cuernos repetían la voluta precisa de los del capricornio en la faja del zodíaco.
Plutarco, prócer de un siglo decadente, cita los ensueños torpes, derivados de los manjares aviesos, y persiste en reprobar la cabeza del pólipo.
Los jinetes habían dirigido en nuestro seguimiento el rebaño funesto. Esperanzados en el desperdicio de nuestra pólvora, inventaron el ardid magistral de ponerlo a nuestro alcance. De donde vinieron la captura y el aprovechamiento de la res infame y la danza de unas formas lúbricas en el reposo de la cena.
Disparamos erróneamente los fusiles sobre el ludibrio de los sentidos. Unos gatos de orejas mútilas cabriolaban, a semejanza de los sátiros ebrios de un Rubens, en el seno de una llama venenosa.
Los gafos
La noche disimulaba el litoral bajo, inundado. Unas aves lo recorrían a pie y lo animaban con sus gritos. Igualaban la sucedumbre de las arpías.
Yo me había perdido entre las cabañas diseminadas de modo irregular. Me seguía una escolta de perros siniestros, inhábiles para el ladrido. Una conseja los señalaba por descendientes de una raza de hienas.
Yo no quería llamar a la puerta de uno de los vecinos. Se habían enfermado de ingerir los frutos corrompidos del mar y de la tierra y mostraban una corteza indolora en vez de epidermis. La alteraban con dibujos penetrantes, de inspiración augural. El vestido semejaba una funda y lo sujetaban por medio de vendas y de cintas, reproduciendo, sin darse cuenta, el aderezo de las momias.
Las líneas de una serranía se pronunciaban en la espesura del aire. Daban cabida, antes, a la aparición de una luna perspicaz. Un espasmo, el de la cabeza de un degollado, animaba los elementos de su fisonomía.
El satélite se había alejado de alumbrar el asiento de los pescadores, trasunto de un hospital. Yo me dirigí donde asomaba en otro tiempo y lo esperé sin resultado. Me detuve delante de un precipicio.
Los enfermos se juzgaron más infelices en el seno de la oscuridad y se abandonaron hasta morir.
Antífona
Yo visitaba la selva acústica, asilo de la inocencia, y me divertía con la vislumbre fugitiva, con el desvarío de la luz.
Una doncella cándida, libre de los recuerdos de una vida mustia, sujetaba a su albedrío los pájaros turbulentos. El caracol servía de lazarillo al topo.
Yo frisaba apenas con la adolescencia y salía a mi voluntad de los límites del mundo real. La doncella clemente se presentó delante de mis pasos a referirme las venturas de una vida señoril, los gracejos y desvíos de las princesas en un reino ideal. Yo los he leído en un drama de Shakespeare.
La memoria de mis errores en la selva diáfana embelesó mi juventud ferviente. Larvas y quimeras de mi numen triste, una ronda aérea seducía mis ojos bajo el cielo de ámbar y una corona de espinas, la de Cordelia, mortificaba las sienes de la doncella fiel.
La inspiración
Yo me esforzaba en subir el curso de un río. No soltaba de la mano los remos de un bajel fugaz, fabricado de una corteza. Yo la había desprendido de un árbol independiente, familiar de las alondras y pregonero de sus flores virginales en una selva augusta, reflejada en el espejo del éter.
Yo dibujé en la frente del bajel la imagen fácil del amor y redimí sus ojos del cautiverio de la venda. Había usado en penetrar la corteza fragante un estilo de hierro.
Vine a dar en una llanura libre, donde se encrespaba y corría, vencedora de un asalto de leones, la hueste de unos caballos ardientes.
Se adelantaba hasta la presencia del océano y se volvía al sentir el sonido frenético de unas trompetas. La belleza del porte y de la carrera me presentaba a cada instante un motivo nuevo y singular de admiración. Yo pensaba en unos retóricos de la gentilidad, divididos y hostiles al calificar méritos en los caballos de un friso, agilitados por el cincel de Fidias.
El sonido frenético de las trompetas repercutía en el cielo diáfano y anunciaba la soberana del país quimérico. Vino a la cabeza de una escolta de monteros y de prohombres ancianos, pares de una orden cortés en los días de una briosa juventud. Había dejado un mundo inefable, a semejanza de Beatriz y con el mismo atavío de sus llamas, y esgrimía el acero de Clorinda. Me invitó al estribo de su carro e impuso en mi frente una señal de su autoridad, por donde me visitaron pensamientos y sentimientos de una grandeza ilimitada.
Marginal
Una crónica inicia el episodio de un aventurero desengañado de sus correrías y lastimado por la pobreza. No había alcanzado ninguna presea en medio de los sobresaltos del campamento. Supo acaso la destitución de un rey y su cautiverio de casi tres decenios sin otra compañía sino la de su enano.
El aventurero interrumpe la crítica de las rapsodias homéricas en el original griego, único solaz de su decadencia, para abrazar en vano la empresa de soltarlo. El cautivo había sido un déspota soberbio y se le acusaba de haber lanzado su jauría al encuentro de un obispo solícito.
El aventurero volvía de una guerra con los infieles en las praderas del Danubio. Sentado sobre un tambor de piel de asno, ocuparía el desvelo de las noches de alarma en recoger de un bizantino prófugo las noticias del idioma vibrante. Debió de recrear el carácter desabrido en las vicisitudes de la Ilíada y de esa misma escena puede escogerse el símbolo del buitre, enemigo de los moribundos, con el objeto de significar el estrago de su voluntad empedernida.
Los hijos de la tierra
Los nómades, reducidos a la indigencia, habían fijado su tienda de campaña en medio de un llano roído por el fuego. Los caballos, prácticos en el arte de acertar con la hierba debajo de la nieve, mordían y trituraban la paja renegrida. Habían sido soltados de unos carros innobles. Una polvareda fortuita venía del horizonte a malograr la faena de los herreros y de los albéitares, oficios reivindicados para satisfacer las preguntas de la policía.
Los naturales del país, fieles de un dogma tiránico, vigilaban la actitud de los peregrinos y los acusaban de impíos y de rapaces. Yo no me aventuraba en su campamento sino a caballo y provisto de un sable recurvo y después de calarme hasta las orejas un gorro cilíndrico, de pelambre de carnero.
Los nómades se decían ofendidos en su credo rudimental y solicitaban el auxilio de unas divinidades obtusas, fantasmas del caos desolado. Referían el origen de su raza a la invasión de un cometa, en el principio de los siglos.
Decidieron alejarse en las últimas oscilaciones del otoño. Volaban los cristales de la nieve precoz. Las ráfagas del polo disolvían el sudario de una virgen insepulta, en la noche estigia, en el límite del mundo.
Lastimaron, antes de su viaje, la fe de los indígenas con el sacrificio de un perro en la actitud del crucifijo. Consultaban de ese modo el éxito de sus pensamientos y requerían el arribo inmediato y el socorro de la noche. La invitaban a fustigar sin tregua la pareja de cuervos de su carro taciturno.
La hueste famélica se dirigió al encuentro de un sol precipitado.
El ciego infalible
El doncel indiferente pregona desde una balsa los cereales de la campiña. Sortea la angostura y el vórtice del río sedentario. Un sombrero de paja de arroz defiende su persona lisa, escultural.
Un anciano de ojos vacíos ejecuta una música desoladora en su caramillo de bambú. Vive de limosna a la puerta de mi tienda de abalorios de laca y de porcelana. Refiere alguna vez su cautiverio en el escondite de unos salteadores encarnizados con su vista, recelosos de su práctica del terreno.
Ejercito el menester igual de comerciante en una ciudad mustia. No alcanzo ningún esparcimiento sino la muerte de un mendigo en la vía pública y la cremación de su cadáver en medio de una algazara de pilletes o bien el suplicio de un parricida estrujado y desarticulado sagazmente por el verdugo.
El doncel me debe su crianza. Yo lo salvé de sucumbir en medio de unas ruinas, durante una guerra con los piratas de Europa. Las armas del invasor devastaron el puente de mármol de una metrópoli e imprimieron el tinte del carbón y del hollín sobre las efigies de unos leones decorativos. Yo descubrí al instante en una cesta de mimbre, abandonado de sus servidores en un vergel de camelias y hortensias. El humo de la batalla ofendía la glicina rozagante, de guirnalda aérea, de flor azul.
El anciano de los ojos vacíos alienta mi esperanza en los efectos del bien y me promete una gracia de la fortuna. Ignora mi diligencia en defender a un niño privilegiado.
He seguido la conducta de un pescador en un episodio honesto e imagino la visita de una princesa de semblante de marfil, atribulada con el extravío de un hijo. Sus dones deben de rescatarme de la penuria.
Isabel
Había recibido del cielo el presente de una belleza infausta. Sus ojos benignos se abrieron, llenos de espanto, a la maravilla del mundo y una estrella de lumbre matinal, embeleso de los arcángeles aguerridos, se extinguió a esa misma hora en el infinito. Yo velaba al margen de su cuna y concebía pensamientos felices para allanarle el porvenir.
Yo la admití y la guardé en mis brazos con el fin de salvar su infancia de los ejemplos de la tierra y dirigí desde entonces su voz ferviente a cantar la agonía del vía crucis y la resistencia de los mártires.
Yo me retiraba sobre el vértice de una colina a vigilar y defender su esparcimiento en un valle recóndito. El lirio galano de la parábola alternaba con el rosal nacido y florecido en una misma noche sobre la tumba de Isolda.
Yo la seguí a una entrevista en la hora del alba, cerca de un río transparente. Se enajenaba al fijarse en el discurso de un anciano, doctor o caballero en el reino celeste, y se perdía en la admiración del signo de la cruz, pintado súbitamente en el aire. El himno de unas vírgenes la invitaba con instancia desde un bajel rutilante.
Dijo mi nombre entre loores y promesas antes de transfigurarse y perderse en el espacio y consiguió de tal modo incorporarme del suelo, en donde me había derribado el sentimiento de su ausencia.
Edad de plata
Yo vivía retirado en el campo desde el fenecimiento de mi juventud. Lucrecio me había aficionado al trato de la naturaleza imparcial. Yo había concebido la resolución de salir voluntariamente de la vida al notar los síntomas del tedio, al sentir las trabas y cadenas de la vejez. Yo habría perecido cerca de la fuente del río oscuro y un sollozo habría animado los sauces invariables. Mi cisne enlutado, símbolo y memoria de un eclipse, habría vuelto a su mundo salvaje.
Había dejado de visitar la ciudad vecina en donde nací. Me lastimaba la imagen continua de su decadencia y me consolaba el recuerdo de haber combatido por su soberanía.
Mis nacionales ejercitaban sentimientos afectuosos en medio de la infelicidad y me llamaron del retiro a participar en un duelo general. Rodeaban la familia de una doncella muerta en la mañana de sus bodas.
Yo asistí a las exequias y dibujé el movimiento circular de una danza en la superficie del ataúd incorruptible. Meleagro, el mismo de la Antología, escribió a mi ruego un solo verso en donde intentaba reconciliar al Destino.
El derrotero de Camoens
Nos proponíamos visitar a un reyezuelo timorato. Pendía del asentimiento de la Gran Bretaña.
Mandó, para facilitarnos el viaje, una escolta de sus ministros, vestidos de seda amarilla. Montaban un barco fluvial, canoa de guerra, semejante a una mariposa desplegada. ¡Tan original era el aderezo de sus velas!
Teníamos siempre a la vista alguna pagoda de forma de campana, situada en una tregua del bosque. La naturaleza tropical soltaba el coro de sus voces innumerables y lo gobernaba el grito de un mono colgado por una sola mano. Los ministros del reyezuelo aumentaban la batahola sonando una música de carraca y tambor.
Superamos los rodeos del majestuoso caudal de agua y llegamos al palacio de nuestro personaje, edificio de estilo quimérico, en medio de una salva de cañones desusados. Los espantajos del sueño y las fieras del desierto constituían los motivos ornamentales de la arquitectura. El rey incorporaba su propio nombre, una serie de calificativos y atributos sanguinarios, holganza de su vanidad ingenua.
Nos recibió cortésmente y se dio por satisfecho con nuestro saludo prosternado. Nos recitó, en la primera entrevista, los preceptos relativos a la cólera y al orgullo, para darnos una idea de las doctrinas de su raza.
Nos invitó, la noche siguiente, al pasatiempo de un drama. La decoración poseía un olvidado sentido litúrgico y los parlamentos, iguales y prolijos, componían la historia de una venganza. El conflicto se desenlazaba por medio de un acaso inverosímil y la ilusión dramática cedía el puesto a un desmán efectivo. Una mujer del serrallo, malquista del rey, desempeñaba el papel más odioso y fue enterrada viva.
El donaire
Los enanos forjaban tridentes para las divinidades marinas. Enseñaban a los naturales de la isla de las canteras el arte de pescar las esponjas. Inventaron los espejos de obsidiana.
Se ocupaban de educar el ruiseñor y el alción, los pájaros de la felicidad, y maldecían la escasa inteligencia de las aves de rapiña. Habitaban en viviendas de yeso y no se atrevían sino con las liebres. Fueron desterrados por una muchedumbre de hormigas cáusticas.
Aristófanes se complacía refiriendo, entre carcajadas homéricas, la sumersión de los enanos en una ciénaga después de su brava resistencia en un bosque de lirios y azafranes.
Los enanos habrían salido vencedores sin la animadversión de unas grullas de pico incisivo, autoras de lesiones incurables.
Los enanos corrieron a salvarse en la nave de los argonautas y confesaron el origen de su infortunio. Habían imitado de modo risueño el paso de Empous, una larva coja, de pies de asno.
Las almas
La nave tenía el nombre de una flor y de un hada. Dividía rápidamente la superficie elástica del mar. El grumete anunciaba a voz en grito la isla de las aves procelarias. Sus rocas se dibujaban en el crepúsculo tenue, simulando las reliquias de una ciudad. Significaban la guerra de los elementos en un día inmemorial.
Una humareda se descomponía, a breve distancia del suelo, en una serie de orbes distintos. Un ser aleve se entretenía quemando leña verde en una atmósfera alterada artificiosamente. De donde venían las figuras inusitadas del humo.
En pisando tierra, descubrimos al autor del fuego. La naturaleza había intentado de modo involuntario y a ciegas el esbozo de una criatura humana. La malignidad del endemoniado se traspintaba en su fisonomía rudimental. Encerraba el viento en un odre.
Lo tratamos osadamente y sin respeto y lo dejamos inerme y contrito. El nombre de nuestra nave despertó de su letargo y redimió de su cautiverio una compañía de formas aéreas. Nos siguieron en el tornaviaje y su presencia no llenaba espacio.
Las condujimos al pie de un monte y penetraron en el seno de unos árboles, para esconderse. Una laguna las rodeaba y defendía con sus gases.
Quedaron bajo la encomienda de un ave libre de los menesteres y limitaciones de la vida.
La cuestación
Salía de mi celda, en anocheciendo, a juntar limosnas para el enterramiento de los supliciados y el consuelo de sus hijos. Las recibía copiosamente de los próceres de la ciudad, amigos de la diversión y el riesgo, atentos al mejor provecho de la hora presente, según la costumbre de los paganos y la advertencia de sus autores mendaces. La mañana eclipsaba a menudo las antorchas vigilantes de la orgía, cuando no declaraba las víctimas de la sensualidad o permitía reconstituir, en vista de una carroza volcada, la riña de los satélites.
El cielo habría llovido sus meteoros fulminantes sobre la ciudad incrédula, si no estuviera presente la doncella de mirada atónita y rostro exangüe, ejemplo de una fraternidad religiosa y de su ley estricta. Volaba sobre la tierra nefanda y su voz prevenía el ademán del homicida.
Pertenecía a un linaje de caballeros, los más entusiastas de una cruzada, lisonjeados con la promesa de una corona en ultramar. Satisfacía una penitencia atávica, motivada por una de sus abuelas, el hada Melusina, acusada de mudar la mitad del cuerpo, un día de la semana, en una cauda lúbrica de sirena.
La devoción de la doncella redime sus deudos de la visita de un fantasma. El hada Melusina, resentida con sus descendientes, frecuentaba las torres de sus palacios, amenazando calamidades.
El herbolario
El topo y el lince eran los ministros de mi sabiduría secreta. Me habían seguido al establecerme en un paisaje desnudo. Unos pájaros blancos lamentaban la suerte de Euforión, el de las alas de fuego, y la atribuían al ardimiento precoz, al deseo del peligro.
El topo y el lince me ayudaban en el descubrimiento del porvenir por medio de las llamas danzantes y de la efusión del vino, de púrpura sombría. Yo contaba el privilegio de rastrear los pasos del ángel invisible de la muerte.
Yo recorría la tierra, sufriendo la grita y pedrea de la multitud.
No conseguí el afecto de mis vecinos alumbrándoles aguas subterráneas en un desierto de cal.
Una doncella se abstuvo de censurar mi traje irrisorio, presente de Klingsor, el mago infalible.
Yo la salvé de una enfermedad inveterada, de sus lágrimas constantes. Un espectro le había soplado en el rostro y yo le volví la salud con el auxilio de las flores disciplinadas y fragantes del díctamo, lenitivo de la pesadumbre.
La mesnada
Los colores vanos del alba me indicaban la hora de asistir al oficio de difuntos, celebrado en honor de la joven reina por unas monjas de celestial belleza. Yo sosegaba de ese modo el humo sombrío y castizo.
Las monjas adivinaban mi interés por la memoria de la soberana y me rodeaban solícitas. Yo quedaba de rodillas en el oratorio impenetrable, después de la celebración de la misa. Entreveía las figuras entecas, dibujadas en las vidrieras y mosaicos. Unos santos armados y a caballo militaban contra los vestiglos de un arte heráldico.
Yo salía del retiro a unirme con los devotos de mi persona, esparcidos a distancia de la voz en las avenidas del asilo venerable. Debían acudir al mediar la mañana.
Yo recuperaba, al pisar la calle, mi presunción innata. Habría dirigido, en presencia de los matasietes, la bienvenida al peligro, imitando una actitud de César.
Un jorobado empezó a reírse de manera abominable al reparar en el entono y compás de mis ademanes. Lo había salvado, el año anterior, cuando el verdugo se disponía a descuartizarlo, acusándolo de homicida.
Mis aficionados se precipitaron a satisfacer mi indignación y lo enderezaron por medio del tormento.
El error vespertino
Unos jinetes bravíos me escoltaban durante la visita al país de las ruinas legendarias. Nos detuvimos a maravillar los arabescos y perfiles de un puente de arcos ojivales.
Invadimos la ciudad fatídica por una avenida de cipreses violados. Yo me extasiaba en el ambiente de pureza, a la vista de un cielo de tintes ideales. La imagen de un alminar brillante se dibujaba en el río de linfas indolentes.
Yo adelantaba, peregrino del desencanto, en el sosiego inverosímil.
Un cortejo nupcial, pregonado por los sones de una melodía sensible, me despertó del ensueño, me volvió a la presencia del infortunio. La joven se dirigía al cautiverio en un carro de usanza agreste.
Yo traté de seguir los vestigios sutiles del cortejo a la luz del crepúsculo de éter y me encontré solo y a ciegas en el circuito de unas tumbas idénticas.
La visita
Los brujos del yermo se escondían a pasar los meses de la nieve en los senos del monte. Un rústico los sorprendió en el curso de un sopor y murió de extinguir con su aliento una lámpara de ónix, sobre una mesa de piedra, en la galería falaz.
Su hija, atenta a los signos de la lluvia, retiene en torno de sí los hermanos menores y los persuade con la amenaza del temporal. Interrumpe la urdimbre de un tejido, solaz de la espera, e imagina el caso de su progenitor. Distingue el acto imprudente y las consecuencias del humo funesto.
Las almas de los brujos insensibles recorren el vecindario en forma de gnomos y las preside Lucifer, vestido de gris.
La hija del rústico demanda el auxilio sobrenatural y lo retribuye de antemano, arrojando por la ventana y al espacio libre un ratón, presente de los supersticiosos a Lucifer.
Los hijos del rústico pierden el sentido al descubrir en su ventana, poco después, el semblante de un oso crepuscular.
El resfrío
He leído en mi niñez las memorias de una artista del violoncelo, fallecida lejos de su patria, en el sitio más frío del orbe. He visto la imagen del sepulcro en un libro de estampas. Una verja de hierro defiende el hacinamiento de piedras y la cruz bizantina. Una ráfaga atolondrada vierte la lluvia en la soledad.
La heroína reposa de un galope consecutivo, espanto del zorro vil. El caballo estuvo a punto de perecer en los lazos flexibles de un bosque, en el lodo inerte.
La artista arrojó desde su caballo al sórdido río de China un vaso de marfil, sujeto por medio de un fiador, e ingirió el principio del cólera en la linfa torpe. Allí mismo cautivó y consumió unos peces de sabor terrizo. La heroína usaba de modo preferente el marfil eximio, la materia del olifante de Roldán.
Un sol de azufre viajaba a ras del suelo en la atmósfera de un arenal lejano y un soplo agudo, mensajero de la oscuridad invisible, esparció una sombra de terror en el cauce inmenso.
El espejo de las hadas
La virgen de la espada al cinto visita el remanso profundo para ver la imagen de su galán, devuelta de entre los muertos. Contenta su propósito sin bajar del caballo rebelde.
La virgen ciñe en ese momento una corona de ortigas, la del rey Lear, víctima de su presunción.
Se envanecía de su felicidad al ensalzar con elogio redundante los méritos del galán y la escucharon los celadores del orgullo, los aviesos ministros del Destino.
La muerte asume el gesto de un viejo socarrón e interrumpe el camino del amante a la entrevista apasionada. Consigue indignarlo con sus parábolas ambiguas y lo burla y lo derriba con una suerte de su tridente, arma desusada.
Ovidio, el fabulista de los gentiles, habría decantado el llanto de la mujer en una elegía ronca y la habría convertido en un ciprés, anulando la figura humana.
Las hadas septentrionales, reconciliadas con el niño Jesús y partícipes de la fiesta de su nacimiento, se compadecieron de un amor desventurado y permiten la aparición de la sombra en la cuenca de su lago de zafir.
La taberna
Los libertinos disparaban en una risa abundante al lanzar con el pie, en distintos sentidos, la gorra de la fondista. Su embriaguez, efecto de un brebaje mortal, se confundía con la enajenación. La llama de los reverberos imitaba el tinte del ajenjo.
Un duende rojo volaba sobre las copas vacías y derribadas.
El más viejo de los libertinos se había tornado flemático y adiposo. Los compañeros intentaban irritarlo con sobrenombres amenos. Pero nada lograban con el veterano de la licencia y de la bacanal. Había arrojado de sí mismo la caperuza de campanillas del bufón.
Alguien despidió una mecha encendida sobre el fauno soñoliento y sobresaltó su torpeza y la convirtió en aflicción y en miedo. Los calaveras le formaron una rueda festiva y probaron a refrescarlo con aspersiones de agua. Presenciaron, atónitos, la ignición del ebrio, caso maravillado y hasta desmentido por la ciencia.
La redención de fausto
Leonardo da Vinci gustaba de pintar figuras gaseosas, umbrátiles. Dejó en manos de Alberto Durero, habitante de Venecia, un ejemplar de la Gioconda, célebre por la sonrisa mágica.
Ese mismo cuadro vino a iluminar, días después, la estancia de Fausto.
El sabio se fatigaba riñendo con un bachiller presuntuoso de cuello de encaje y espadín, y con Mefistófeles, antecesor de Hegel, obstinado en ejecutar la síntesis de los contrarios, en equivocar el bien con el mal. Fausto los despidió de su amistad, volvió en su juicio y notó por primera vez la ausencia de la mujer.
La criatura espectral de Leonardo da Vinci dejó de ser una imagen cautiva, posó la mano sobre el hombro del pensador y apagó su lámpara vigilante.
La merced de la bruma
Yo vivo a los pies de la dama cortés, atisbando su benigna sonrisa de numen.
El cierzo invade la sala friolenta y cautiva en su torbellino las quimeras y los fantasmas del hastío. Repite el monólogo del pino desventurado y humedece ¡oh lágrimas invisibles! la faz de los espejos y de las consolas de un dorado triste.
Yo diviso a través de la ventana el desmán de un oso y el sobresalto de unas aves lentas, de sueño precoz. La tarde engalana el bosque de luces taciturnas.
El discurso de la mujer insinuante no consigue mitigar la pesadumbre del exilio. Yo padezco el sortilegio de su voluntad repentina y declaro en frases indirectas el pensamiento del retorno al mediodía jovial. Mis palabras vuelan ateridas, enfermas de la congoja del cielo.
La dama cortés adivina en lontananza un mensaje benévolo. Recibe de manos de un jinete menudo y suspicaz el secreto de la belleza inmortal, el iris de los polos, una flor ignorada.
La presencia
La imagen de las torres se dibujaba en el mar. Unos pájaros tenues las rodeaban con su vuelo metódico. No podían sostenerse en sus pies elementales, falsos.
Los rayos caían al azar y con frecuencia desde el cielo vacío. Yo esforzaba el pensamiento y no descubría su origen imposible. Las torres y un ciprés lacio permanecían indemnes.
Yo había despertado de un sueño inmóvil y de sus visiones fatídicas, originarias de la luna. La vista del ciprés me encaminó a un sepulcro inédito.
Isolda había desaparecido de la tierra y descansaba allí mismo de su pasión agónica. Yo quise hablar y mis palabras volaron por el aire, convertidas espontáneamente en gemidos.
La procesión
Yo rodeaba la vega de la ciudad inmemorial en solicitud de maravillas. Había recibido de un jardinero la quimérica flor azul.
Un anciano se acercó a dirigir mis pasos. Me precedía con una espada en la mano y portaba en un dedo la amatista pontifical. El anciano había ahuyentado a Atila de su carrera, apareciéndole en sueños.
Dirigió la palabra a las siete mil estatuas de una basílica de mármol y bajaron de sus zócalos y nos siguieron por las calles desiertas. Las estatuas representaban el trovador, el caballero y el monje, los ejemplares más distinguidos de la edad media.
Unas campanas invisibles difundieron a la hora del ángelus el son glacial de una armónica.
El anciano y la muchedumbre de los personajes eternos me acompañaron hasta el campo y se devolvieron de mí cuando las estrellas profundas imitaban un reguero de perlas sobre terciopelo negro, sugiriendo una imagen del fastuoso pincel veneciano. Se alejaron elevando un cántico radiante.
Yo caí de rodillas sobre la hierba dócil, rezando un terceto en alabanza de Beatriz, y un centauro desterrado pasó a galope en la noche de la incertidumbre.
El extranjero
Había resuelto esconderse para el sufrimiento. Se holgaba en una vivienda sepulcral, asilo del musgo decadente y del hongo senil. Una lámpara inútil significaba la desidia.
Había renunciado los escrúpulos de la civilización y la consideraba un trasunto de la molicie. Descansaba audazmente al raso, en medio de una hierba prehensil.
Insinuaba la imagen de un ser primario, intento o desvarío de la vida en una época diluvial. El cabello y la barba de limo parecían alterados con el sedimento de un refugio lacustre.
Se vestía de flores y de hojas para festejar las vicisitudes del cielo, efemérides culminantes en el calendario del rústico.
Se recreaba con el pensamiento de volver al seno de la tierra y perderse en su oscuridad. Se prevenía para la desnudez en la fosa indistinta arrojándose a los azares de la naturaleza, recibiendo en su persona la lluvia fugaz el verano. Dejó de ser en un día de noviembre, el mes de las siluetas.
El alumno de violante
Un ciprés enigmático domina el horizonte de mi infancia.
Yo prefería el éxtasis vespertino, me retiraba de la aldea y me perdía a voluntad en el recato de los montes. Un poder invisible me encaminaba a la presencia de unos sepulcros, a descubrir la serenidad y la esperanza en el semblante de unas imágenes de mármol.
Una sombra clemente, distinta de las figuras del miedo, me envolvía con sus agasajos y me situaba en el camino del retorno. Su faz anunciaba un dolor celeste y el ciprés de su refugio despedía el lamento de una cítara.
Yo me sumergía en un sueño libre de visiones y alcanzaba un olvido cabal.
Una virgen atenta dirigió mis primeros años con el ejemplo de sus facultades. Su canto fugitivo despertaba el júbilo de los silfos del aire. Sus dedos fáciles herían una mandolina de Francia.
Su voz cándida enajenaba mis sentidos al recorrer los episodios de un romancero. Conjuraba del limbo de mis sueños la sombra clemente y la rodeaba con el atavío de una balada legendaria.
El asno
Yo no podía sufrir la vivienda lóbrega y discurría por la vega de la ciudad escolar.
Yo disfrutaba la soledad montado sobre un asno y me detenía en presencia de un río sereno. Los pájaros volaban al alcance de la mano y al amor de una ráfaga del infinito. Yo buscaba en el seno de las nubes rasantes el origen de una música de laúdes.
El senescal de un rey santo me había separado de solicitar la salud por medio de las letras y me invitaba a abrazar la humildad de las criaturas insipientes. El trato del senescal me reposaba de la meditación febril.
El rey santo vivía afligido por los reparos de una conciencia mórbida y se calificaba de soberbio al aceptar de sus hermanos el ministerio de criados de su mesa. La etiqueta se inspiraba en un paso de la Biblia.
El rey santo me había dirigido a pensar en los rodeos y asaltos del diablo a las almas de los moribundos. El trote modesto de mi cabalgadura facilitaba el arrobo y la pérdida de mis facultades. El asno frugal y resignado, presente en las ceremonias del culto, dividía conmigo la cuita suprema. Me salvó en una carrera súbita al descubrir, en el enredo de unas espadañas y lentejas fluviales, la obesidad innoble de una esfinge de ojos oblicuos.
El año desierto
Yo subía despacio la escalera de piedra y descansaba a mis solas en una silla grave, de autoridad secular. La azotea dominaba una redonda fría, mortecina, y yo me guardaba de recorrerla con la vista.
Una memoria infeliz me obligaba a permanecer cabizbajo y me retraía de contemplar la maravilla del edificio, refugio de mi desesperanza. Había surgido en una sola noche, según la fábula de los humildes, y por un arte réprobo. Los metales, los elementos más enérgicos de la naturaleza, obedecían al punto la voluntad de un arbitrista o demiurgo de faz inmóvil y de boca sellada y florecían mágicamente en sus dedos.
Yo entretenía la pesadumbre leyendo las páginas de Boecio y meditando el revés de su fortuna. Una conseja le asignaba el invento de artificios de hierro, destituidos de ejes y de ruedas y proporcionados a imitar la carrera de los planetas. Recibían un movimiento perenne de manos de un ser invisible.
Yo demandaba el favor sobrenatural. La doncella nostálgica había desaparecido de los caminos de la tierra y volado con alas transparentes bajo el cielo mustio. Yo la invitaba desde mi lasitud y desconsuelo a volver de la ausencia infinita. Una forma aérea convino en aparecer, en sosegar mi sensibilidad gemebunda. Recuerdo apenas el tinte de sus cabellos, lumbre de volátil oriflama.
El selenita
Yo no sabría distinguir, en las cartas más fieles de los náuticos, dónde se hallaba la isla de mi cautiverio. Debe de aparecer con el nombre de un arrecife. La luna deprimía su vuelo a través de la oscuridad e inspiraba la ilusión de comenzarlo desde una torre impenetrable. Yo me recliné sobre su escalinata pulverulenta y fui adormecido por el pífano de un pastor de bisontes. Soñé con una doncella de otras edades y con un vestigio de su breve estancia en la isla de los torrentes. La reliquia de su paso, oculta en unos escombros olvidados, podía restituirme al seno del mundo civil.
Ignoro si yo había despertado cuando emprendí la desmanda quimérica, la vía de la sierra. No me dejé espantar de unas mujeres bellas e irascibles, reunidas en tumulto y armadas de tallos y de ramos de ortigas.
El hechizo del pífano me suspendía en los aires y yo volaba, convertido en una sustancia leve, sobre los roquedos y precipicios. La isla estaba desierta y los residuos solemnes de una raza difunta no se daban sino en la cima de los montes incólumes.
Yo encontré un anillo de oro, la prenda augurada, entre las ruinas de un alcázar, vivienda rupestre, en donde circulaban todavía el estampido y el humo de un rayo.
La canonesa
Yo visité la ciudad de la penumbra y de los colores ateridos y el enfado y la melancolía sobrevinieron a entorpecer mi voluntad.
El sol de un mes de lluvia provocaba el hechizo del plenilunio en el espejo del suelo glacial. Yo salí a recrear la vista por calles y plazas y pregunté el nombre de las estatuas vestidas de hiedra. Prelados y caballeros, desde los zócalos soberbios, infundían la nostalgia de los siglos armados de una república episcopal.
Una iglesia esculpida y cincelada imitaba la de San Sebaldo en la vetusta Nuremberg. Las imágenes de la puerta reproducían el semblante del águila, del león y del buey.
Los nativos se esmeraban en la fábrica de juguetes infantiles, de tiorbas angélicas, salterios y laúdes. Una doncella me separó de la reverencia a los monumentos arcaicos, me otorgó el privilegio de su amistad y vino a referirme su vida sombría, un ejemplo de sencillez y de sacrificio. Ofrendaba su juventud a la memoria de un hermano fallecido antes de tiempo y lo sustituía, conservándose pura y célibe, en el consejo de una orden militar.
La ciudad de los espejismos
Yo cultivo las memorias de mi niñez meditabunda. Un campanario invisible, perdido en la oscuridad, sonaba la hora de volver a casa, de recogerme en el aposento.
Ruidos solemnes interrumpían a cada paso mi sueño. Yo creía sentir el desfile de un cortejo y el rumor de sus preces. Se dirigía a la tumba de un héroe, en el convento de unos hermanos inflexibles, y transitaba la calle hundida bruscamente en el río lánguido.
Yo me incorporaba de donde yacía, atinaba un camino entre los muebles del estrado, sala de las ceremonias, y abría en secreto las ventanas. Porfiaba inútilmente en distinguir el cortejo funeral. Una vislumbre desvariada recorría los cielos.
No puedo señalar el número de veces de mi despertamiento y vana solicitud. Recuperaba a tientas mi dormitorio, después de restablecer el orden en las alhajas de la sala. Un insecto diabólico provocaba mi enfado ocultándose velozmente en la espesura de la alfombra.
La ruina de las paredes había empolvado la sala desierta. Mis abuelos, enfáticos y señoriles, no recibían sino la visita de la muerte.
Yo no alcanzaba a desprenderme de los fantasmas del sueño en el curso de la vigilia. La mañana invadía de tintes lívidos mi balcón florido y yo reposaba la vista en una lontananza de sauces indiferentes, en un ensueño de Shakespeare.
Omega
Cuando la muerte acuda finalmente a mi ruego y sus avisos me hayan habilitado para el viaje solitario, yo invocaré un ser primaveral, con el fin de solicitar la asistencia de la armonía de origen supremo, y un solaz infinito reposará en mi semblante.
Mis reliquias, ocultas en el seno de la oscuridad y animadas de una vida informe, responderán desde su destierro al magnetismo de una voz inquieta, proferida en un litoral desnudo.
El recuerdo elocuente, a semejanza de una luna exigua sobre la vista de un ave sonámbula, estorbará mi sueño impersonal hasta la hora de sumirse, con mi nombre, en el olvido solemne.